relato por
Luis Méndez
M
i señor cayó por la traición de otros. Las facciones afines al shogunato se dejaron seducir por el brillo de los cartuchos de latón de las ametralladoras Gatling, los cañones de avancarga y el plomo de los fusiles Minié, esas diabólicas y tramposas armas extranjeras que hicieron que desapareciera todo rastro de honor en la guerra. Tras la batalla de Ueno, mi señor, Yoshinobu, el último shōgun Tokugawa, fue despojado de sus títulos, tierras y poderes, y tras pasar un tiempo bajo arresto domiciliario y ser liberado, se retiró a Shizuoka, a la casa en la que yo, Sezuni Yûki, ejerzo de único sirviente y confesor ocasional. Es la nuestra una vida contemplativa; tras su retiro, mi señor puede practicar las aficiones que dejó aparcadas siendo joven, cuando resultó el elegido para convertirse en el 15.º Shōgun Tokugawa. Se deleita realizando delicadas pinturas al óleo, practicando tiro con arco, cazando o tomando fotografías de las grandes montañas que rodean nuestro hogar. Vivimos en armonía con la naturaleza, en paz con nuestro espíritu, y deseo con todo mi corazón que esta tranquilidad permanezca inalterable.
Tras un verano húmedo y caliente, nos hallamos ahora en un mes de noviembre extrañamente nevoso. Es Shizuoka un lugar donde la nieve no suele hacer acto de presencia, y si lo hace esa presencia es meramente anecdótica. Ahora, un manto blanco cubre los cedros, los abetos y los melocotoneros a nuestro alrededor, y aunque es una bella estampa creo que estas condiciones son poco beneficiosas para la salud de mi señor. Se halla este en sus aposentos, en el piso de arriba, mientras yo termino de cocinar el sukiyaki para la cena. De repente, el sobresalto que me provoca el sonido de unos nudillos golpeando la puerta, hace que la botella de sake con la que iba a preparar la salsa acabe hecha pedazos en el suelo. ¿Quién será? Han pasado meses desde la última visita a esta casa, cuando el médico vino a ver a mi señor para una revisión rutinaria.
—Ya limpiaré luego este estropicio —digo con resignación, dirigiéndome a la puerta principal. Al abrirla, observo la figura de una muchacha vestida tan sólo con un shiromoku, o lo que es lo mismo, un kimono totalmente blanco, que hace que se confunda con la nieve, pues su rostro níveo no difiere mucho de la prenda que porta. Su cabello es completamente oscuro, así como sus ojos, lo cual crea un extraño y llamativo contraste. Lleva los pies descalzos, y de sus labios morados acierto a escuchar una voz delicada, quebradiza, susurrándome lo siguiente:
—Discúlpeme, señor… Me perdí mientras me dirigía al pueblo de Yaizu, y entre tanta nieve, pude ver la luz que surgía de una de las ventanas de esta casa, y pensé que quizás sus habitantes serían tan amables de darme cobijo. No quiero molestar, pero estoy exhausta y hambrienta, y temo acabar completamente perdida si anochece del todo— lo que más me sorprendió fue la suavidad con la que las palabras salían de su boca; algo que me dejó atónito también fue la ligereza de su vestimenta: ¿cómo podía ir caminando por ahí en plena nevada ataviada tan sólo con un kimono y descalza?
—Tranquila, pequeña, eres bienvenida a esta casa. Entra y cobíjate del frío.
Al entrar, la apremio a que vaya a calentarse cerca del brasero bajo el kotatsu, pero ella, mostrándose avergonzada, me dice que no importa, que se encuentra bien. Sin entenderlo, pero sin querer insistir más, le explico que debo avisar de su llegada al señor de la casa, a lo que ella contesta asintiendo con la cabeza. Subo entonces las escaleras de madera que llevan al piso de arriba, y al llegar a la habitación del anciano Yoshinobu, lo oigo hablar con Kaiya, un talapoín, el mono típico de estas tierras, al que está apremiando para que coja un trozo de pera a través de los barrotes de su jaula. Fue un regalo de Tayasu Kamenosuke, el que iba a ser su sucesor si las cosas hubieran sido diferentes. Mi señor trata con mucho cariño a ese primate: imagino que es uno de los últimos vestigios de otra época más gloriosa para el shogunato Tokugawa. Toco a la puerta, espero unos segundos, y escucho «Adelante». Entro, y tras una reverencia, le expongo la situación.
—Señor, siento interrumpirlo, pero tengo que avisarle de algo extraordinario. Una joven perdida, la cual se dirigía a Yaizu, ha aparecido en la puerta buscando un lugar donde quedarse esta noche. La he invitado a pasar, pues no me parecía correcto dejarla a su suerte con este tiempo y siendo ya tan tarde. En este momento está esperando abajo, pensé que quizás querría bajar y conocerla.
—Bien hecho, Sezuni, has actuado con buen corazón; nadie debería carecer de cobijo en noches tan frías como esta. Bajemos pues a conocer a esa muchacha descarriada.
Ya en el piso de abajo, mi señor saluda con gran alegría a la chica perdida, a lo que esta responde con una tímida sonrisa.
—¡Bienvenida a nuestra humilde morada! ¿Cuál es tu nombre, joven muchacha?.
—Mis padres me llamaron Mizuki, pues nací en una fría noche de invierno de luna llena.
—Es ese un hermoso nombre. Yo soy Yoshinobu, y este es Sezuni, mi fiel y dedicado sirviente —un rugido proveniente de la tripa de la chica acompaña a estas últimas palabras, y divertido, mi señor continúa—: Siéntete como en casa, pequeña; no solemos recibir visitas muy asiduamente, así que este fortuito encuentro nos llena de dicha. Debes de estar hambrienta, ¿querrías comer algo?
—Oh, le agradezco mucho su hospitalidad. A decir verdad no he probado bocado desde que salí de mi hogar, en Shimada.
—El sukiyaki casi está listo, mi señor —digo con relativo entusiasmo—, tan sólo resta preparar la salsa. ¿Por qué no se ponen cómodos mientras termino de prepararlo?
—Bien, querido Sezuni, esperaremos entonces en el salón principal. Joven Mizuki, si eres tan amable de acompañarme… —veo a las dos figuras avanzar por el pasillo antes de dirigirme a la cocina, la primera, vieja y encorvada, la segunda, joven y misteriosa, mientras me pregunto extrañado de dónde proviene esta repentina sensación de frío que provoca que la sangre se me hiele.
* * * * * *
La invitada de mi señor no ha dejado ni un pedazo de negi en el plato, tal era su apetito. Desde la cocina, donde limpio los utensilios que necesité para cocinar, oigo cómo han pasado de una tranquila charla a entonar animadas canciones tradicionales, a las que mi señor, animado por el shōchū, cambia la letra para que sean más picantes y atrevidas. No recuerdo cuándo fue la última vez que lo vi tan feliz, y me alegro, aunque tanto ruido me resulte algo molesto. Me dispongo a llevar al salón el anmitsu que compré en el pueblo, pues quizás les apetezca algo dulce, cuando noto que sus voces se han apagado de repente. Dejo el postre en la cocina, cruzo rápido el pasillo, y preocupado, abro las puertas, para encontrarme con una escena que jamás habría imaginado: observo a mi anciano señor besando apasionadamente a Mizuki, mientras los brazos de esta rodean su cuello, y yo tan sólo acierto a disculparme, avergonzado, deseando no haber presenciado semejante estampa.
—Oh, querido Sezuni, aquí estás. ¿Serías tan amable de subir una botella de umeshu a mis aposentos? —dice mi señor agarrando a la joven del trasero y dirigiéndose a la puerta—. La joven Mizuki y yo tenemos algunos asuntos que tratar allí arriba… —continúa, sonriente y con tal lascivia en la mirada que hace que un escalofrío de repugnancia me recorra todo el cuerpo.
—Claro, señor —acierto a decir, balbuceante—. Ahora mismo.
Quiero que quede claro que aprecio a mi señor por encima incluso de mi familia, pues esta me abandonó cuando nací en el santuario de Toshogu, algo que nunca entenderé ni perdonaré, pero mientras busco la botella que me pidió, no dejo de pensar en la extraña situación. Ella es joven, bella, con una piel tersa y blanca, pura como la flor del cerezo, y él es ya un anciano, con la piel plagada de arrugas y manchas, con apenas unos cuantos mechones de cabello blanco poblando su cabeza; ¿qué ha visto esa muchacha en él? Con la botella de umeshu en la mano, encaro las escaleras de la casa para dirigirme a la habitación de mi señor. Risas juguetonas se oyen mientras subo los escalones, acompañadas de húmedos jadeos y de los chillidos de Kaiya, el talapoín enjaulado. Al llegar al piso de arriba, veo que la puerta de sus aposentos está entreabierta, y yo, de naturaleza discreta y temerosa, en un arranque de valentía, decido asomarme, para ver sin ser visto, acechando en la oscuridad. La habitación está iluminada tenuemente por la luz de unos cirios que mi señor debe de haber encendido; la extraña pareja está tendida en el suelo, desnuda, sudando y gimiendo. Casi en penumbras, observo cómo los dos cuerpos están fundidos en la postura de «el barco de pesca». Puedo ver el pecho de la chica balancearse de un lado a otro a cada acometida de mi señor, que muestra una gran virilidad pese a su edad. Su pene erecto entra en la puerta secreta de ella, cuyo oscuro matorral está impregnado del líquido preseminal del viejo shogun; es este tan abundante, debido a la abstinencia, que diminutas gotas han humedecido también la alfombra de la habitación.
El hecho de que mi presencia esté pasando desapercibida hace que la visión de esta escena, que parece sacada de un álbum de ilustraciones shunga, o de «imágenes de primavera», provoque en mí una excitación difícilmente controlable. El ritmo de las acometidas de mi señor es cada vez más rápido, así como la intensidad de sus gemidos. Entonces, por sus repentinos espasmos, entiendo que en este preciso instante debe estar derramando su néctar en las entrañas de la chica. Intuyo que el clímax de ella está próximo también, pues puedo ver cómo los ojos de Mizuki se ponen en blanco y el gesto de su rostro comienza a transformarse, pero estoy equivocado, pues el motivo secreto de tal cambio es uno más terrible y aterrador. Su piel comienza a volverse cada vez más blanca, hasta que parece transparentarse. Su cuerpo se retuerce, y un frío insoportable entra en escena, haciendo que de la boca de mi señor, abierta por la sorpresa, surja un vaho inexplicable.
—¿Qué… qué eres tú?… —acierta a decir el anciano. La muchacha, cuyas facciones ahora son irreconocibles, se alza en el aire, flotando como un espectro, con una extraña sonrisa marcando su cara, la sonrisa del depredador frente a su presa indefensa. Yo, inmóvil por el terror, no puedo hacer nada más que observar lo que sucede sin poder actuar: lo que antes era Mizuki, la chica descarriada, se abalanza hacia el cuello surcado de arrugas de mi señor, abrazando su cuerpo casi congelado, y comienza a sorber su sangre, su esencia vital, con un apetito tan voraz que infinidad de gotas rojo carmesí comienzan a salpicar la antigua alfombra en la que, hasta hace un momento, otros fluidos estaban siendo vertidos. Los gritos de mi señor son ensordecedores, y yo no puedo hacer nada, no me atrevo, no… Entonces el tiempo se para y recuerdo.
Siendo un niño, entre los monjes budistas del santuario en el que me crié, se contaba la leyenda de Yukki-onna, la mujer de la nieve, el más perverso yōkai que jamás habitó estas tierras. Su piel era pálida, casi morada, y su cabello largo y oscuro como la noche. Iba siempre vestida con un kimono blanco, y se la podía ver flotando en algunos bosques en plena tempestad, hasta que encontraba a un viajero desamparado al que congelaba con su respiración helada. También contaban que su forma de acabar con las personas inocentes podía variar, y que en ocasiones se alimentaba de la sangre de sus víctimas, o los congelaba tras la unión sexual. También se decía que para que pudiese entrar en una casa, debía de ser invitada… Una fría gota de sudor recorre mi espalda… ¿Qué he hecho? Salgo de mi ensimismamiento, para ver cómo la mujer de la nieve se relame la sangre de la cara con su larga lengua lilácea. Observo desde el pasillo cómo ese demonio acaricia el rostro de mi señor, ya moribundo, y besa delicadamente sus labios, tras haberlo asesinado atrozmente. Comienza entonces a desintegrarse, a convertirse en niebla, y casi imperceptiblemente desaparece atravesando la ventana cerrada, que queda intacta, dejando tras de sí pequeños copos de nieve deshaciéndose en el suelo de la habitación, este austero habitáculo testigo del grotesco banquete de Yuki-onna.
* * * * * *
Escucho los últimos estertores de mi señor al acercarme a él, y siento una gran lástima al ver su cuerpo maltrecho, pálido y delgado, al que la vida está abandonando. Todo ha sido por mi culpa, si hubiera dejado a esa criatura mentirosa y cruel a su suerte, nada de esto habría sucedido.
Me arrodillo en el suelo, agarro a mi señor hasta que logro que se incorpore, y dejo que su cabeza repose en mi hombro. Un hilo de voz sale de su boca; palabras inconexas provocadas por el delirio último que no consigo entender:
—… Roja… nieve roja… cof… luna roja… aullidos… bosque… cof, cof… ella… fuego… de llama… azul… cof… perdición… cof, cof…
—Lo siento, mi señor, siento mi cobardía, pero estaba tan asustado… —acierto a decir mientras cálidas lágrimas caen por mis pómulos
—… Ella… ella… lo sabe… cof, cof… nunca… nunca… lo… cuentes… cof… nunca… o volverá… ¡a por ti!…
En este instante, su viejo y cansado corazón da el último y fatal latido, y los chillidos de Kaiya, el preciado talapoín de mi señor, cesan de repente, en señal de profundo respeto.
![]()
Luis Méndez (14 de septiembre de 1987, Palma de Mallorca, Baleares). Ha sido colaborador en el poemario ilustrado Catars!s, un libro autopublicado junto a otros escritores e ilustradores. Actualmente, está trabajando en un poemario titulado Poemática Vol. 1, junto al artista visual Patricio Blues. ![]() Contactar con el autor: mendezluis1987 [at] gmail.com
Contactar con el autor: mendezluis1987 [at] gmail.com
🖼️ Ilustración relato: Suuhi Yuki-onna, By Sawaki Suushi (佐脇嵩之) (scanned from ISBN 4-3360-4187-3.) [Public domain], via Wikimedia Commons
Revista Almiar – n.º 79 | marzo-abril de 2015 – MARGEN CERO™




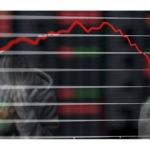








Comentarios recientes