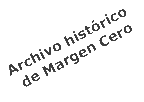|
Ironías de la vida
Fco. José Lobillo González
I. El arduo camino de las soledades... En mis recuerdos de niño la abuela todavía no era una anciana. Era una mujer extremadamente amable, de cintura oronda y medias de calceta que me daba caramelos de limón y me escondía monedas en los bolsillos. Pero ahora era ayer tras saltar quince años con los pies del tiempo. Es curioso que los recuerdos lleguen más lejos que un lanzador de jabalina. Por eso la abuela, ahora que era vieja, sabía que su único futuro era rememorar el pasado. La abuela Remedios pertenecía a esa generación de la Guerra Civil que aún huele a pólvora y tristeza. España ardió desde Tarifa a Finisterre porque todos derramaron un poco de gasolina en la casa del vecino. Dicen que un gran país no puede tener una pequeña guerra. Sin embargo yo creo que cualquier guerra es el pequeño juego de los grandes idiotas. La guerra convierte a las mujeres y los niños en los rebaños del miedo, en las víctimas que no se contabilizan en los libros de Historia. Y después de sesenta años las heridas cicatrizan mas no se borran. A los héroes les pesan tanto las medallas y los muertos que caminan encorvados en los desfiles. Nadie lo sabía, pero los supervivientes de aquella generación herrada por la barbarie iban menguando lentamente con el tiempo. Los viejos se estaban muriendo de viejos. A los ochenta y cuatro años la soledad se atrevió a resquebrajar el caparazón de galápago de mi abuela. Los cambios se precipitaron sin pedir segunda opinión, peor aún, sin pedir permiso para entrar en nuestras vidas como un elefante en una tienda de porcelanas. La abuela trajo consigo una maletita marrón cuando vino a instalarse en casa. También trajo su decrepitud, sus monsergas y su inflexibilidad de mujer que no acata órdenes. Aunque para mí la abuela trajo una historia inolvidable, una lección de amor y madurez que ahuyentó el atolondramiento de mi pubertad, que me hizo ver con ojos de pez ahogado la crudeza del mundo, la dolorosa pérdida de la inocencia que me obligó a ser hombre. Una incombustible paciencia para los problemas de sal y vinagre son la brega diaria de mi madre, ella, que es arbotante y cimientos que sustenta el peso familiar. Demasiado peso en mi opinión. Pero la abuela Remedios suponía un lastre de plomo capaz de destrozar los mejores riñones. Con un carácter forjado en la austeridad y las penurias, no resulta complicado presumir que sería más fácil mascar esquirlas de vidrio que doblegar sus caprichos de senectud. Reme, mi madre, lleva toda su vida fortaleciendo las espaldas para resistir el advenimiento de este presagio. Ahora llegaba el invierno que calibraría la robustez del árbol genealógico, la resistencia de aquellas ramas que brotaron tras enraizar el querer en los tímidos besos de mis abuelos. Porque la soledad y el tiempo pudo con la matriarca. A punto estuvo de salir ardiendo su pisito, el de calle Legión, cuando olvidó cerrar la válvula del gas. Se perdía por las callejas en busca de la panadería donde compró las barras de Viena, tostaditas, los últimos veinte años. Preguntaba la tardanza del marido inmersa en una viudez inmemorial. Y aunque su cabeza, marmita de los descalabros, tenía los engranajes sueltos, su obstinación e indolencia parecieron solidificarse con una herrumbre de amargura. «¡Quiero irme a mi casa!», era el requerimiento más preciso e hiriente al que recurría como berrinche, ante cualquier contrariedad que se cruzaba con su vehemencia. Imposible razonar con su testarudez, con su enfermedad cobarde e invisible que la vaciaba de sentimientos igual que las horas a un reloj de arena. Mis padres temieron algún altercado por mi parte. Tal vez creyeron que podrían soliviantarse mis arrebatos de inconformista o mi celo de intimidad. Pero no fue el caso. Yo tenía asumido la caridad que se tributa la lástima. Mi habitación, camposanto sagrado que está prohibido pisar, cementerio del tiempo donde pasaba mis horas muertas, me fue expropiado por la abuela a su llegada. Aquel cuarto era el orbe de mi mundo, el refugio antinuclear contra la vida cotidiana. Yo mismo limpiaba las telarañas del armario y el polvo de las repisas, resucitaba las sábanas y acomodaba las camisetas y los calcetines en los cajones que parecían pequeños sarcófagos. ¡Cuánta dulzura y mimo entre cuatro paredes y una ventana! En aquella cueva acogedora pasaba tres cuartas partes del día —cuatro terceras partes de la noche— enfrascado en el oficio más desacreditado y ruinoso al que un joven puede aspirar. Un trabajo para muchos sinónimo de bobada y sinecura. Aunque para mí se trataba de un tormento dulce como el vino dulce, pues en el diminuto escritorio, en cuya superficie se ahuecaban el contorno de mis codos, escribía noche y día relatos que se amontonaban, formando una columna de papel, a la espera de un matrimonio por poderes con una editorial exigua. Y el territorio que defendí con uñas y dientes de invasores con escoba y parientes armados en curiosidad, me fue arrebatado sin batalla por la matriarca a la que nunca se dice no. Tomó posesión, conquistadora de rostro ajado y bandera mustia, del armario repleto de mis ropas, de las placas y trofeos que se esforzaban en decorar los muros, de la cama quejumbrosa, de las cartas de amor atadas con lazo azul, de los anaqueles repletos de escritores muertos, del ordenador que enclaustra en su panza mis cuentos y mis poemas, de la katana forjada en Osaka, de la pluma y la cachimba, y, en fin, de las fotos y recuerdos de alguna felicidad efímera. Pero al igual que me sumergí en la docilidad de los agonizantes —sin un mal rictus ni un esbozo de resentimiento—, la abuela Remedios recaló en su nuevo aposento con el ánimo agrio del que encarcelan por primera vez. Ironías de la vida. II. En la desavenencia de los mortificados... El hogar en estado de sitio. Se asume el toque de queda permanente porque se pone en peligro la soberanía de la familia. Se estremecen los pilares de convivencia establecidos. Ya no escapa conversación, reprimenda o consulta que la abuela, escuchando a escondidas, no subraye en recriminación de tiempos pasados. Ella asegura que no quiere estorbar, que aún es útil, y se afana en fregar los platos y barrer el suelo. Pero los platos quedan grasientos y los rincones del corredor, romos de pelusilla. Ella quiere ser imprescindible, y por las mañanas la veo yerrar intentado enhebrar la aguja, lista para remendar una camisa destinada a la campaña para indigentes. Mi abuela Remedios es de trato fácil; pero sólo con mi hermano pequeño y conmigo, sus nietos. A Reme la sigue tratando como a la niña irreverente que nunca hizo nada digno a sus ojos. Y a mí me da coraje. Porque sé que mi madre fue una cría escuálida que tuvo que trabajar, cuando apenas sabía leer y escribir, como jornalera en la aceituna y la almendra; de caminar diariamente varios kilómetros de monte para llevar un sueldecillo de la fábrica de fresas; y que se desmochó los dedos bordando manteles inútiles para el ajuar. Y los castigos y los insultos debía ahogarlos llorando contra la almohada, sí, cada vez que la abuela se enteraba que algún chico caminaba a su lado por las trochas de la sierra. También sé que la abuela apartaba la mejor fruta para su otro hijo, mi tío Antonio. A pesar de los años, Reme sigue recibiendo los desaires de Remedios por la forma de preparar la comida, por sus vestidos y por cómo tener que educar a sus hijos. Pero ahora se torna insoportable. Tenerla en casa todo el día es como tener una lavadora centrifugando dentro de la cabeza. Y a la menor réplica de Reme, sale a flote la consabida queja: «¡Quiero irme a mi casa!». La abuela Remedios nunca tragó a mi padre. Quizá por eso él fue lo mejor que le pasó a Reme. Yo sigo sorprendiéndome de su matrimonio: ¡se siguen queriendo! Cuando Paco, mi padre, regresa del trabajo, todavía se besan y ambos se preocupan del otro. Y no es de extrañar que, al verlos abrazados, la abuela Remedios sufra de repente un ataque de mareos y dolores punzantes. Yo los llamo Infarto de Celositis. En un principio Reme no me creyó, pero tuvo que rendirse a la evidencia. Lo reincidente se delata a sí mismo, y mis padres no podían salir de compras ni visitar a ningún conocido ni mucho menos trasnochar sin que la anciana atinase un semblante descompuesto y suspirase como yéndosele la vida. No es fácil soportar las pullas y el retintín en la voz de la abuela Remedios. Las discusiones son frecuentes, muchas veces subidas de tono, aunque siempre con la misma conclusión, la vieja replica enfadada: «¡Quiero irme a mi casa!», frunce el ceño, aprieta la boca como si fuera a dar un beso, el labio superior casi rozando la nariz y, por fin, permanece en barbecho durante un rato, enfurruñada. Sobre Reme profeso una religión de hijo enamorado que en ocasiones es tan intensa que me duele en el pecho. No cuesta suponer el resquemor que se me escurre por dentro cuando presencio las agujas y alfileres atravesados en su corazón; a causa de la matriarca. El otro día, notando la espesa tristeza reflejada en su cara, me propuse un acto de desagravio que no me incumbía, pero al que me sentí obligado por razones del querer. Y al traspasar el umbral de entrada con aquel enorme ramo de flores, Reme compuso tal gesto de emoción y sorpresa, con las manos tapándose la boca y las pupilas inmersas en dos lagunas de rocío, que me sentí satisfecho de mí mismo —cosa rara— y de los ahorros invertidos en la misión floral. Y he de admitir que el ramo causaba impresión. Flanqueó la puerta con esfuerzo —era más ancho que alto—, y sobre la mesa del salón tenía un aspecto señorial, delicadamente colorido. Las margaritas, las camelias, los gladiolos, las rosas azules y alguna que otra orquídea huidiza, conformaban tal belleza que la vista quedaba magnetizada en aquel arco iris de hojas y pétalos. Reme me besó aferrándome con un abrazo, mientras que la abuela Remedios se limitó a comentar: «Qué pena de cesto, la arpillera no está bien trabajada». Ya relaté con anterioridad la inexistencia de roces entre la abuela y yo. También es cierto que ejercía hacia ella una pasividad que me volvía inmune a su veneno. Por las mañanas me interesaba por su salud, teniendo siempre por respuesta un: «Regular, hijo, regular», aderezada con su tribulación de cordero degollado. En las ocasiones que intentaba predisponerme en contra de mi madre, yo escapaba de una habitación a otra mientras ella me seguía con sus pasitos de muñeca. Al cabo del día me preguntaba infinidad de veces si trabajaba con mi padre, si estaba en paro, si estudiaba la carrera de ministro; y yo, por norma, contestaba invariablemente: «Sí», porque todas las preguntas eran la misma en su memoria de humo. Solamente una vez me enfrenté a la abuela Remedios. Sucedió aquel día que la sorprendí con mi correo entre sus zarpas, ansiosa de desbrozar el lacre con su pulso temblón y leer, con la hiel de la censura, las cuartillas dormidas en su interior... Como tantas veces hizo con mi madre. Pero algo la detuvo, quizá fueron mis ojos, las centellas que salpicaban mis pupilas de un carácter salvaje. Un carácter salvaje como el suyo, pero joven. Tal vez la deslumbró esa mirada suicida que me desgarra el semblante, que me desfigura la cara al acuciarme las causas sin remedio. Alguna vez tuvo ella esa mirada, pero la vejez la sometió penumbra ante el augurio del olvido. No, la abuela Remedios no volvió a tocar mis cartas. Cierta noche que compartíamos a solas el silencio del salón (la abuela se afanaba en la costura y yo leía un cuento de Cortázar), se me rebeló un intenso picazón de sentimiento en el estómago, una extraña sensación que me hizo escrutar intensamente, como nunca antes lo había hecho, a la pariente avejentada que me heredó la sangre. Y vi una viejecilla menguada, chiquita y reseca (así la habría descrito mi estimado Borges), que, en una humillación más, sus espaldas cargadas y las ropas de alquitrán daban pie a mi fantasía, y, más que cuervo o dromedario, la imaginaba un escarabajo doméstico que deambulaba por los rincones, la pobre, recolectando los pedacitos que quedaban de su existencia. Su faz era mapa de sequía y dunas de arena, su piel —similar a los cachorros sin pelaje de esa raza china de perritos— estaba plisada igual que una ciruela seca. El cabello hirsuto, teñido de cobre sin pulir, tamizaba de estropajo la testa hundida entre los hombros. Sus manos cuarteadas asemejaban ramas de olivo soportando la canícula del verano. Y sus muñecas, de tan enmarañadas en venas verdosas y azules, de manchas de café y torceduras de hueso, me hacía pensar en una pequeña momia que había escapado de las pirámides de Egipto. Y no logro acertar adónde desterró el tiempo aquella damita pizpireta, de labios carnosos y pómulos altivos, la de los ojos que chispeaban con un carácter salvaje en el retrato del camafeo, en las fotografías sepia que mostraban, bajo una tenue película de polvo lunar, la juventud exuberante de la abuela Remedios.
III. La tremulez de las fantasmagorías... Ya he vuelto. Han pasado cinco meses desde que marché de casa, desde que me fui a la cueva de Alí Baba y los cuarenta ladrones y descubrí que nunca hubo un tesoro. Me aseguraron que el empleo estaba hecho a mi medida, aun desconociendo yo mismo si hay una medida donde quepa entera mi inseguridad. No sé por qué los creí. Aparte de la escritura dudo que alguna labor consiga atraer mi atención para siempre. Mi regreso se recibió con agrado por mis progenitores, detalle que hace feliz a los hijos incomprendidos. En veinticinco semanas de ausencia nada parecía haber cambiado. Pero fue un espejismo del desierto. Mi madre tenía los nervios a flor de piel porque la abuela Remedios empeoró. El día que llegué pertrechado de maletas creyó que había pasado la noche fuera. Al fin su memoria se filtró por un calboche y allí se derramaron en mezcolanza, en un calidoscopio en blanco y negro, los recuerdos del ahora y del ayer, del mañana y del pasado. Finalmente las desventuras de la abuela Remedios han provocado que Paco y Javier, mi padre y mi hermano, le hayan perdido el respeto, el rango de matriarca que ostenta el cetro de sus años. Y Javi le coge la papada y la hace oscilar en su mano: «Trae para acá, mira, parece un pavo, glú, glú, glú». Cuando me pongo las zapatillas de deporte y me dispongo a salir a correr, la abuela me previene: «¿No irás solo, verdad?», y mi padre certifica con guasa: «No, va con una pareja de la guardia civil». En fin de año le pusieron una guirnalda, un gorrito de papel metálico y la rodearon de luces de colores que parpadeaban. Era todo un arbolito de Navidad con ochenta y cuatro inviernos nevados en el alma, un espíritu navideño que dejó atrás muchos regalos por abrir, muchos deseos por formular. Pero la anciana no pierde su orgullo y tozudez. Invariablemente los termina sacando de quicio a los dos... Y yo me sonrío a escondidas. La antigua protesta de «¡Quiero irme a mi casa!» se le tatuó en su mente deshecha, y ahora pasaba el día instándole a Reme que la dejase marchar. De nada servía explicarle que la casa se vendió y no podía valerse por sí misma, pues a los cinco minutos volvía a insistir en su huida. Y lo peor eran las jornadas donde se le agudizaban los achaques, pues intentaba abrir la puerta a la fuerza, pedía auxilio por las ventanas y golpeaba las paredes para que acudieran a socorrerla. Es realmente triste presenciar cómo una mujer de hierro termina derrotada por el óxido de los años. También es doloroso ver consumirse a una madre igual que una polilla en el fuego. A ello es debido el sordo resentimiento hacia mi tío Antonio, el predilecto de la abuela Remedios. En un principio ella pasaba un mes en casa de cada hijo, pero si con nosotros se sucedían tiras y aflojas diarios, con ellos se rebelaba un pandemónium o nosequé bomba de relojería que agriaba la convivencia hasta límites insospechados. Las veces que Reme podía descansar, cuando la abuela se encontraba a cargo de su hijo, la atormentaban con llamadas telefónicas repletas de lloros y recuentos de las barbaridades de ambos bandos. Estoy seguro de que mi tío Antonio y su mujer, Maribel, se sintieron satisfechos de su falta de cariño para sobrellevar el otoño de una mujer enferma, porque, a pesar de las buenas palabras, apenas se interesaban por teléfono y, mucho menos, realizaban visitas. Mi tío Antonio era parco en afectos y lealtades, pero rápido en reclamar su parte de la herencia. Y para la abuela Remedios su hijo seguía siendo el más bueno. Su hija Reme, que la cuidaba, la mantenía limpia y le procuraba la mejor alimentación, sólo estaba cumpliendo con su deber. Qué curioso, mi madre, el hijo menos querido, es el que más aprendió a querer sin tener en cuenta el amargor de los sentimientos. Ironías de la vida. IV. La clarividencia de los moribundos... Tal vez piensen que poseo demasiada imaginación, pero lo que me sucedió con mi abuela Remedios fue el impulso que me indujo a escribir este episodio, este capítulo repleto de intimidad. Fue un momento crucial de madurez que no supe afrontar a pecho descubierto. No estaba preparado para descubrir que las llamas del amor son un miedo que no se sofocan con lágrimas ni escupitajos. Que el odio y los desengaños no son espinas que se arrancan de las sienes ni brechas que se zurcen con seda. Quién me iba a prevenir. Quién me iba a contar que el hígado rebosa de hiel, que se agrian las esperanzas cuando se escapa algo que nunca se tuvo sino en la quimera del deseo. No tenía apetito ni sueño. Mi aspecto físico se volvió demacrado y mi rostro se afiló igual que un cuchillo. Soy un maestro del disimulo y la discreción, por eso nadie se apercibió del abocastro que me roía las entrañas. Nadie, eso pensaba yo. Porque estando en mi habitación, con la cara escondida entre las manos y presa del desconsuelo, escuché a mi abuela tras de mí: —¡No pienses tonterías! —¿Qué? —me volví sorprendido. —Anda hijo, ¡llévame a mi casa! —me rogó con voz herida. —Sí, abuela. Más tarde. No di importancia al suceso. Pero lo recordé cuando lloraba bocabajo sobre el edredón, cuando la abuela se me acercó silente y me acarició los cabellos, susurrándome: «¡No pienses más en ella!» ¿Sabía acaso de mi martirio de amor? ¿Pudo sospechar la fiebre de los besos que no me dieron? Yo creo que sí, porque en el apogeo de mi desesperación, cuando ya no soportaba por más tiempo aquel dolor sin heridas, me clavó sus ojos como puñales y me gritó furibunda: «¡Ni se te ocurra hacer eso!». ¡Qué entelequia la del paso del tiempo! Cuando la ancianidad se agudiza el viejo se va convirtiendo lentamente en un bebé arrugadito, una criatura indefensa de papillas cenagosas y pañales gigantes. El viejo, tras el estraperlo de los años, será por fin un juguete con un marcapasos de suelas gastadas, un animalito que musita recuerdos nublados y espera el sueño definitivo con la convicción de otra vida, con el milagro de otra juventud que dure, por lo menos, para siempre. La abuela Remedios me salvó; aunque tuvo que morir para desarraigarme la mirada suicida. Fue un infarto cerebral mientras dormía en mi habitación. La abuela Remedios murió como mueren las reinas del mar, en un sueño de algas y estrellas que musitan cuentos, que susurran historias de ancianos apacibles que sucumbieron a la soledad. Y en aquel entierro sin llanto a una de las últimas sobrevivientes de la guerra, la angustia y la incredulidad me fueron guiando hacia el verdadero afecto, hacia la sublime sencillez de las personas que nos quieren sin decirlo, porque en el amor —al igual que en la escritura— sobran las frases que no dicen nada. Y creo que gracias a la abuela Remedios aprendí que la vida se vive recordando el ayer sin olvidar el mañana, pero sobre todo disfrutando el presente. Gracias a ella descifré el terrible secreto que oculta la vida en el forro de los años: no se lo digan a nadie... Pero ya de jóvenes comenzamos a envejecer. Ironías de la vida.
📩 CONTACTAR CON EL AUTOR
|