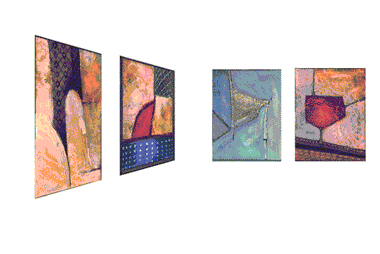
Cuéntanos un viaje en...
bicicleta
Autores publicados:
Carmen López León - Pedro M. Martínez - Adriana Serlik - Yahlia - ALZ - J. R. Rinconares - José Romero P.Seguín - Mary Carmen - Luis E. Mejía Godoy - Conrado Arranz - María A. Moreno Mulas - Issa Martínez - Mistery - Cecilia Ortiz - Leyre - Esther Zorrozua - Humberto Botana
🔸 🔶 🔸
Dicen que cuando se ha aprendido a montar en bicicleta no se olvida nunca. Y, al principio, ¡cuánta inseguridad al tratar de mantener el equilibrio sobre esas dos ruedas tan finas!
—No te pares, mira al frente.
Dice la voz amiga a mi lado.
—Vale, pero no me sueltes, ¿eh?
—Sigue, sigue, no mires atrás.
Cada vez la voz suena más lejana.
Y entonces me doy cuenta de que puedo hacerlo, y la brisa me refresca la cara, y mis manos ya no aferran el manillar tan crispadas y, poco a poco, voy sintiendo el placer de descubrir el camino desde una nueva perspectiva, de controlar esa sencilla máquina que se desplaza con la sincronía de mis piernas y el motor de mi corazón, que obedece al más pequeño giro de mi muñeca, y que parece que puede llevarme al fin del mundo.
—No te pares, mira al frente.
—Sigue, sigue, no mires atrás.
Y la voz se va perdiendo.
Me quedo contemplando el cuenta revoluciones que sube con arreglo a mi esfuerzo, el cuenta kilómetros marca el recorrido que he realizado y me embarga la sensación de poder, mis ojos perciben el entorno fantástico de una ciudad imposible de calles vacías bajo un cielo inmóvil, después una carretera blanca entre parterres de un esmeralda perfecto, a lo lejos una línea azul sugiere el mar.
La máquina estática va marcando el largo camino de la
rehabilitación. Y me doy cuenta de que puedo hacerlo, que puedo descubrir
nuevos paisajes que aparecen con la sincronía de mis pensamientos y se
activan con el motor de mi cerebro y llegar verdaderamente al fin del
mundo, porque nunca se olvida uno de vivir después de haberlo aprendido.
Carmen López León
La veía pasar todos los atardeceres pedaleando en una vieja bicicleta. El reflejo de la silueta en el agua del canal se desgajaba entre latas oxidadas y neumáticos mohosos. El agua aceitosa teñía de arco iris el difuso dibujo de la ancha pamela blanca de la ciclista sobre el caudal estancado. Era junio y llovía, como siempre. A la anciana dama no parecía importarle, pedaleaba con parsimonia y el faro amarillento de la bicicleta carraspeaba una luz rojiza a cada golpe de pedal.
Sé que no hay nada al final del camino del canal, sólo búnkeres derruidos y cráteres cubiertos de hierba rala. Más allá, la planicie se rompe en un brusco acantilado. La playa, bajo el cielo en blanco y negro, está desierta y la pamela me recuerda a una gaviota volando sobre la arena negra, cerca de las olas erizadas por el viento de poniente.
Nunca quiso hablar conmigo. Pedaleaba y pedaleaba, ida y vuelta, silencio tras silencio, hasta que aquella tarde de junio se paró frente al galpón en donde sobrevivo y me rogó que no la siguiera. Esperé hasta muy tarde, el faro de la bicicleta no apareció traqueteando de regreso por el camino. Me quedé dormido y nunca volví a verla.
El amanecer del día siguiente parecía tener una fluorescencia especial. Imaginaciones, pensé mientras me frotaba los ojos, los días eran iguales desde hacía mucho tiempo. El transistor no capta ninguna emisora y queda poca comida. Creo que nunca volverá a pasar nadie. El camino del canal ya no viene de ninguna parte. Qué más me da: nunca supe montar en bici.
Recuerdas, teníamos trece años y estábamos en Necochea.
¿A quién se le ocurrió atar el melón para poder tener las manos libres?
Dicen que con trece años se está en la famosa edad del pavo.
Nos costó atar el melón a la bici pero más nos costó dejar de reírnos mientras lo hacíamos.
Desconocíamos los senderos de nuestra vida.
Lo siento, yo sigo atando melones a las bicis, tú eres una gran señora burguesa, con una gran casa, muebles de estilo, cortinas a medida y sirvientes.
Yo sigo atando melones a las bicis, escribo relatos cortos y sigo llorando de risa.
Aún recuerdo aquel verano. Como cada año, deseaba regresar al pueblo donde me reuniría con mis amigos, a los que había añorado durante todo el invierno, pero ese año fue especial.
Con las inquietudes y la «independencia» característica de la adolescencia, cada tarde cogíamos nuestras bicicletas y pedaleábamos con las mochilas al hombro hasta descubrir hermosas playas casi desiertas, y allí, entre risas y juegos comíamos nuestros bocadillos y nos refrescábamos en el mar. Nunca faltábamos a nuestra cita, y cuando alguno no podía coger su bici, otro lo llevaba en la suya, intentando mantener el equilibrio y turnándose en el pedaleo. Éramos un equipo.
No sé porqué motivo, nunca volvimos a repetir esas escapadas en las que llegábamos asfixiados pero contentos, eufóricos por lo que sentíamos y lo que veíamos. Aquellos momentos de charlas y juegos que se repetían cada tarde nos unieron de una forma hasta entonces desconocida para nosotros.
Cada vez que monto en bicicleta me vienen esas imágenes a la mente.
Cuántos recuerdos encierra una bici.
Cinco años tenía cuando los reyes magos dejaron en el patio de mi casa una maravillosa Ondina Azul y un poco grande para mí. Creo que era la primera vez que los reyes me regalaban lo que escribí en la carta.
Yo no daba más de alegría, como no sabia andar la tomé del manillar y corría por todo el patio con ella a tiro. Recuerdo el 6 de enero íntegro mis dos hermanas mayores (nueve y once años) corrieron tras de mí enseñándome a andar. Recuerdo sus caras de alegría cuando al finalizar el día yo con bastante dificultad lograba ir de esquina a esquina. Y sin saber doblar me bajaba, daba vuelta la bici y me volvía a subir. Y así como me enseñaron y cuidaron ese día, lo siguen haciendo hoy veinticinco años después.
Y juntas recorrimos kilómetros y la bici significaba libertad y era sagrado para nosotras los paseos de fin de semana e ir a todos aquellos lugares que no nos dejaban ir.
¿Saben qué?, mañana las telefoneo y las invito a dar un paseo en bici. Me dieron muchas ganas.
EL ABUELO QUE NUNCA TUVE
El abuelo que nunca tuve, el que nunca conocí, me enseñó a pescar con salabar de latón en el amarradero del muelle usando de cebo trozos de sardina que habíamos rebuscado poco antes en la vieja lonja. Me enseñó a devolver al río los cangrejitos pequeños mucho antes de las campañas de: ¡Pezqueñitos, no gracias! Señalando con un guiño a un Guadalete limpio y vivo me animaba «a cruzar el canal nadando para que te hagas un hombre».
El abuelo que nunca conocí, el que nunca tuve, me sentó en los bancos de piedra de la Plaza Peral y me contagió su amor por aquel vergel donde las araucarias gigantes fueron puericultoras mudas y atentas de decenas de generaciones.
Sabedor como era mi abuelo de que la naturaleza sólo es un usufructo que recibimos al nacer para entregarlo pasado el tiempo a sus legítimos propietarios, las generaciones futuras, una tarde de verano me montó en su pesada bicicleta negra y así, en el portamantas como lo llamaba él, bajamos por la calle Ganao. En la Plaza de Abastos, pescaderos y fruteros preparaban afanosos sus paradas para el día siguiente. Salpicado el paseo con mil saludos y breves historias de lugares y personajes del Puerto, torcimos por Vicario y dejando atrás la Iglesia Prioral y la Plaza de Toros tomamos un pequeño camino que se perdía ondulante entre huertas y pinares. Con la maestría y el saber del que ha realizado mil veces el mismo sendero atravesaba imaginarios lindes, bordeaba surcos, liños, y acequias artesanas modulando sus pedaladas con los cambios de suelo. Aquella tarde aprendí a distinguir las acerolas, golosinas silvestres, de los «tomatitos del demonio», tan venenosos que ni los pájaros se posaban a su lado. Mi abuelo, el que nunca conocí, el que nunca tuve, me regaló un reloj de sol hecho con una espiguilla que giraba y me hizo permanecer quieto y mudo en el bosque para oír el canto de la abubilla —el «gallito marzo» le llamaba él— o para ver posarse un solitario chamarín entre las retamas blancas.
Aunque volaban las horas, yo no sentí pasar el tiempo. Caía la tarde cuando nuestros pasos nos llevaron a un lugar donde acababan las huertas. Tras unas dunas en las que mis párvulos pies se negaban a avanzar, apareció una pequeña playa festonada de rocas y, por fin, la mar como la llamó mi abuelo.
Nos sentamos sobre la arena en la cima de un maravilloso talud natural y desde allí, con el poniente en la cara, vimos como se hundía el sol en el mar, pintando de rojo el horizonte y fotografiando en mi retina su celeste cuna.
Mi abuelo, el que nunca tuve, el que nunca conocí, me enseñaba todo aquello con el legítimo orgullo del que devuelve un préstamo en mejores condiciones de las que recogió aquella mercancía. Yo me sentí en aquel momento depositario de algo grande, inmenso que debía conservar en el cofre de mis posesiones valiosas junto al sabor de los cangrejos cocidos en casa, junto a las vainas de las araucarias vigilantes por si algún día mi nieto, el que todavía ni tengo ni conozco, me lo reclamaba.
Por eso, cada vez que en nombre del progreso los usurpadores que se hacen llamar a si mismos gestores del desarrollo, violentan la cerradura del arca de mis tesoros y arrancan un trozo al río o a los amaneceres siento que mi abuelo el que nunca tuve, el que nunca conocí, me riñe por descuidado y que mi nieto, el que todavía no tengo ni conozco, del aire.
Por la misma razón, un día cualquiera, más temprano que tarde, convocaré a los fantasmas del abuelo que no conocí y del nieto que todavía no tengo y en tres maravillosas bicicletas de imaginación, atravesaremos los caminos de asfalto donde un día estuvieron aquellas maravillosas huertas y cuando lleguemos hasta el talud donde vi por primera vez la cuna del sol contaré esta historia al nieto que no tengo. Luego nos sentaremos juntos frente a las máquinas y los hombres que acabaron con nuestras playa y ahora quieren seguir destruyendo el más privilegiado mirador de atardeceres de la Bahía. Los tres juntos y usted, si desea acompañarnos, empuñaremos el documento de propiedad que nos da el futuro y allí ganaremos o perderemos un nuevo pleito en nombre de los que aún no han nacido.
La vieja bicicleta descansa apoyada sin cuidado sobre la desconchada pared del cobertizo. Su flaca silueta desdibujada sobre el florido fondo del patio, parece pedir a gritos un poco de ternura. La estructura escuálida y marrón de su esqueleto es una boca abierta capaz de pronunciar todas las palabras del universo en un sólo golpe de voz. Tanto es así, que si tuviera corazón, se le vería latir abierto en el costado.
Sus voces son jóvenes, tanto que no soportan la discreción necesaria que exige el secreto de ir a buscar a esas horas en que todos duermen la siesta, y en el que nadie en su sano juicio de padre o abuelo les permitiría salir de paseo.
Ponen en el empeño toda la intención del mundo, pero en el despreocupado acto de abrir la puerta con el sumo cuidado de ir en cuadrilla, el cogerla entre sofocadas risas y el sordo chirriar de sus piezas, se produce lo inevitable, alguien desde dentro pregunta con desgana: «¿qué pasa ahí?» Se quedan parados, la voz también, las moscas al igual que sus ganas zumban sordas en el ardiente cinc de la temprana tarde. Durante unos minutos el silencio es aún tenso, está claramente a la espera de una nueva pregunta, o a la súbita aparición de alguien en la puerta del patio. Finalmente el silencio se ondula de nuevo y ellos la conducen hasta la calle.
El sol de todos los días brilla joven sobre su piel morena. En su rostro una sonrisa aún más joven, en el de los demás la complicidad a que invita la aventura.
Ella la inclina y se monta cuidándose de las indiscreciones del ligero vestido que también le luce. El sillín cruje, la impulsa con un enérgico movimiento del cuerpo, y coloca los pies en los pedales, luego imprime a éstos medio impulso, y a la casualidad del empujón inicial se sucede el milagro del misterioso equilibrio de la velocidad. Su andar se hace ahora redondo y vivo. Se ponen por fin en camino.
La carretera se empina levemente, el sudor perla sus frentes, a los primeros repechos suceden tramos llanos, en ellos la velocidad se hace casi gratis y la brisa que la envuelve les refresca. Las cunetas dormitan su plateada modorra entre el eléctrico chirrido de las cigarras y el crepitar de las resecas hierbas con que las viste el tórrido verano.
Ahora hablan a voces, no en vano son las únicas voces que a aquellas horas se atreven con el silencio que enseñorea arrogante por los campos. Hablan de lo que van a hacer y de lo que han hecho, el sólo ponerse de acuerdo y en marcha justifica ya la decisión, lo demás nace todo de su fortaleza sin fin, de sus ganas de vivir sin límites. El tiempo es suyo por entero, tejen por ello planes sobre la marcha, sabiéndose dioses sobre sus bicicletas y sus infinitas ganas.
Al girar una curva avistan en el fondo de una profunda vaguada el blanco resplandor del pequeño pueblo. Pronto entrarán en sus calles de cal y sombra, pletóricos y exultantes, para envidia de los viejos que agazapados tras las puertas mecen sin ganas su insomnio en el duermevela final de sus baqueteadas vidas.
La carretera se precipita de pronto cuesta abajo, como si hiciera suya su prisa. La velocidad aumenta gradualmente, ella se centra primero en la brisa mientras imagina mundos de frutales esencias, pero en algún momento el ruido de los radios la despierta de sus sueños para sumergirla en la desazón de la realidad, algo no va bien, es la creciente velocidad, no hay duda, para aminorarla busca la inexistente palanca de freno, pero no está, pregunta por ella en voz alta ciertamente aterrorizada. Pero la bicicleta calla, ella no miente ni ahora ni antes, ella es ahora, como antes, cuando descansaba pegada a la pared, una boca abierta, una boca gigante, capaz de sostener en su interior todos los gemidos del universo, es cierto, pero incapaz de ocultar nada en el simple acto de mirarla.
La velocidad es ya vertiginosa, el ruido de los radios se hace más que inquietante claramente insoportable en su vivaz insistencia, de su mano viene el miedo que la paraliza, tanto que se deja ir, hasta que ante la proximidad de una sinuosa curva el pánico se apodera definitivamente de su ánimo, gira entonces bruscamente el manillar, la rueda delantera se cruza y queda clavada, la trasera gira ciega en el vacío y su cuerpo vuela por el aire. Siente el trallazo seco del vértigo que impele el simple haber perdido el control, luego se siente rodar sin cuidado por el suelo y como el ardiente asfalto se le bebe la piel.
Un poco más tarde los ve a ellos a su alrededor, mirándola desde sus crispados rostros. Oye en la orilla del grupo el doloroso espejo de un agudo gemido de angustia, el que sin duda refleja la verdad de lo que le sucede. Siente como tratan de incorporarla, a la vez que le preguntan cómo se siente. Quisiera responderles pero es incapaz, se halla presa de un profundo aturdimiento. La sangre mancha sus ropas y la vista se le nubla. Uno de ellos corre hacia el pueblo en busca de ayuda. A pocos metros de allí, la bicicleta caída sobre la granate barrera donde ha ido a parar, parece estremecerse en el girar convulso de la rueda deformada como un escuálido animal agonizante, todos ellos la miran como interrogándola, pero ella nada tiene que decir, ella ya lo dijo todo en su momento en la abierta boca de su desnuda silueta.
Mientras recorría las calles desiertas, sujetando con fuerza el manillar de mi bici roja, me parecía escuchar su voz, cargada de melodías y de piropos. Al ritmo de los pedales, en medio del silencio de la ciudad deshabitada, creía ver sus ojos de sonrisa tierna, observándome, recorriéndome, como entonces, tratando de retener cada detalle.
Las ruedas giran en un torbellino de recuerdos que me traen toda la luz que me envolvía cuando él me hablaba, los radios se confunden en la velocidad y el tiempo es lento... Escucho su voz una y otra vez, y sigo pedaleando para no llegar a ninguna parte, apretando con fuerza el manillar de mi bici roja, como una niña, como una niña enamorada, perdida en la ciudad desierta... Porque no hay nadie si tú no estás, porque no hay nada si no tengo en los labios tu nombre...
La madrugada me sorprende recordando un beso, y siguen mis pies pedaleando, sin rumbo fijo, abrazada a tu recuerdo.
Mi padre tenía un taller de reparación de bicicletas y también alquilaba a los aprendices. Yo tenía diez años y aprovechando que él hacia su siesta, me monté en una destartalada bici negra con montura roja y un timbre que llevaba en el manubrio para advertir a la gente (que en mi pueblo caminaba a media calle) que debía dejar el paso libre.
Mis hermanos me empujaron calle abajo y empecé a sortear niños, burros, y hasta un cerdo que me salió en la primera esquina. Continué a gran velocidad, sonando el timbre, sin saber cuál sería mi destino final. Al llegar a la esquina de la iglesia se me ocurrió entrar en ella para bajar velocidad en la «subida de chaflán» que da a la entrada sur del templo. Fue escandalosa mi entrada triunfal. Las beatas que rezaban salieron despavoridas con un reguero de bancas. Choqué en la segunda columna contra la base de un San Miguel Arcángel que casi me cae encima, quedando el ángel a horcajadas sobre la bicicleta, sin botar su espada. Desde entonces en el pueblo lo llaman el Ángel de la Bicicleta.
Mi padre esta vez no me castigó, porque me dijo que quizás era un aviso de Dios.
No tenía nada que escribir ni motivo para seguir viviendo. Soy un apátrida víctima del recuerdo de todos aquéllos años de paz y amorío. Espéculo sin luz, vacuo y postrado en lugar sombrío.
Cada mañana de aquéllos aturdidos días que pasé en la región italiana de Calabria me levantaba con aquél desvencijado sonido. Comenzaba por un sibilante rechinar y culminaba, a la altura de mi ventana cerrada y lacrada con gruesos cortinajes, con un runrún de multitud de varillas metálicas cortando la brisa para atravesar el tiempo. Una risa paralela cortaba la penumbra de mi lúgubre habitación forrada de libros apolillados y se alejaba impregnada en la sombra del viento.
Al día siguiente decidí esperar allí, enfrente de mi ventana pero en la calle; sentado en aquél sobrio banco de madera pero apoyado en mi bastón de encina alcarreña. Escrutaba lentamente la lejanía hasta que observé como un objeto cargado de reciedumbre bajaba la encaramada calle principal a imprudente velocidad. Y pasó de largo sajando el espacio. El sonido se completó con la imagen que tuve de ella. Un espíritu libre, jovial y sonriente se apoyaba sobre el descorchado sillín negro, tintineando las ruedas y el herrumbroso cuadro al circular por la mampuesta travesía. Iluminó mi cara el único faro que, una vez aferrado al guardabarros, era conectado a la dinamo cobrando vida.
Hoy estoy escribiendo esto desde La Alcarria donde saboreo mi senectud. Estoy vivo. Mi cuerpo es aquélla desvencijada bicicleta que tal vez yazca aparcada en cualquier patio de la Calabria profunda, pero me siento como el espíritu libre y director y no paro de reírme.
La bicicleta fue el sueño de mis veranos. Aparecía tan hermosa tras los cristales de la tienda. Azul como el océano. No podía comprarla, pero era necesario. MIentras tanto, iba con los amigos a la charca a tirar piedras, coger ranas y flores que lanzábamos a las chicas. Unas y otras. Yo no era alto, ni guapo, ni tenía un padre con flamante coche que me llevara de excursión. Por eso, era vital conseguir la bicicleta. Pasó un verano. Día tras día. Tarde tras tarde de espionaje furtivo al objeto de mis anhelos. Podría presumir delante de los amigos, dar una vuelta a las chicas, tener algo especial. Pasó el tiempo. Hora tras hora. Hubo un momento en el que tuve dinero para comprarme la bicicleta. Para montarme en el caballo de hierro añil y volar por el campo con una hermosa chica agarrada de mi cintura. Pero la bicicleta ya no estaba detrás de los vidrios, mi pelo se había vuelto de un extraño color blanco y ya no soñaba con cabalgar. Me perdí el viaje.
Tendría tal vez unos doce años aquella navidad en que mis padres me obsequiaron una linda bicicleta azul y amarilla, a la que le colgaban unas tiritas de plástico del manubrio y que tenía además, unos «diablos» para llevar a un compañero como pasajero y una cestita para colocar chucherías, me encantaba hacer mandados con mi «bici» y colocar en la cestita las cosas que me encargaban. Es increíble lo que un niño puede hacer con su imaginación, yo abordaba mi vehículo como si en verdad fuera un automóvil.
Recuerdo que incluso me paraba en los semáforos en rojo y sacaba la mano por la «ventanilla» cuando quería dar vuelta, lo bueno, es que alcanzaba perfectamente ambas «ventanillas», por lo que según la vuelta, sacaba la mano derecha o izquierda. Si mis padres me hubieran visto, seguro que me habrían castigado, pues tenía prohibido bajarme de la banqueta, mucho menos mezclarme en el tráfico vehicular y sin medir el peligro, pero bueno, nunca se dieron cuenta y por fortuna, nunca tuve ningún accidente que lamentar, me refiero a accidentes de tráfico. Al mismo tiempo que retaba al peligro, mi esencia infantil sufría cambios, empezaba a sentirme atraída por el sexo opuesto. Marcos, era un chico que vivía en la misma cuadra, pero mientras yo tenía sólo doce años, él tenía veinte. De más está decirles que estaba enamorada del chico.
Mi bicicleta fue el instrumento para realizar lo que no me atrevía, hablarle, o bueno, no precisamente. Tal vez sería mejor decir, acercarme. Me encontraba en el parque a unas cuadras de mi casa, estaba dando vueltas y vueltas, cuando descubrí a Marcos y su enorme perro, un pastor alemán de nombre Sultán. Aún no sé si mi mente o mis hormonas fueron la causa de mi osadía, pero sin pensarlo mucho, pedalee mi «bici» a una velocidad media, para justamente o casi justamente, arremeter junto a un árbol que estaba muy cerca de Marcos y su perro.
La pobre «bici» quedó con el volante torcido y algunas raspaduras, y yo, bueno, yo no salí tan bien librada, las ramas me hicieron varios rasguños en la piel, y mi pie derecho, se quedó trabado entre la cadena de la bicicleta. Marcos, acudió en mi ayuda como yo esperaba, me soltó el pie de la cadena con bastante esfuerzo, mientras me ayudaba a ponerme de pie, inútilmente, pues el pie estaba bastante lastimado y no podía apoyarlo, lo peor, fue un corte que me hice en el muslo izquierdo, como de diez centímetros y bastante profundo, no tengo idea de qué fue lo que pudo habérmelo hecho, tal vez algún vidrio tirado por el suelo.
Aunque han pasado muchos años y desde luego ya no conservo la bicicleta, aún tengo la cicatriz del muslo.
Me pregunto si Marcos habrá olvidado aquella chiquilla tonta de su misma cuadra que moría de amor por él y que dejó casi inservible su bicicleta nueva.
El fantasma se levantó travieso aquella mañana. El sol amanecía entre setos y alcornoques y el canto de los pajarillos lo llevó a su infancia.
No había sido afortunada en lo económico, pero recordaba los atardeceres junto al fuego que ardía doméstico en la pequeña casucha. Recordaba las manos dulces de la madre lavándole las mejillas sucias del polvo del juego. Las rudas del padre partiendo leña y arando tierras.
Recordaba los juegos entre árboles y matojos, y recordaba sobre todo la envidia por la bicicleta que nunca tuvo.
Cristóbal sí tenía una, Cristóbal era el hijo del terrateniente. La bici era roja, esmaltada, brillante en el plato y los frenos, Alegre en las luces y el sonido del timbre. ¡Mágica!
Nunca pudo subir en ella. Siempre estuvo bajo techo, o custodiada por Cristóbal o la familia, o los amigos ricos de Cristóbal. Él era sólo Benito el hijo de Blas.
Hubiera dado su tirachinas, sus gusanos, sus mariposas y sus saltamontes por que le dejara siquiera tocarla, pero Cristóbal no jugaba con él.
Ahora, Cristóbal era ya por fortuna para él un anciano y no subía ya en bicicleta, lo trasladaban en silla de ruedas desde la casa hacia el jardín, y él vivía ajeno al jardín, a la gente, a todo. Era la consecuencia de la edad.
Pero él, el fantasma, el hijo de Blas, tenía suerte. Era, sí, un fantasma, pero eso sí, un fantasma niño.
Se subió por primera vez a la bicicleta y esta chirrió misteriosa, y cosa curiosa, a Benito no le costó nada que la bicicleta se desplazara veloz aunque él no tocara ni siquiera (era muy alta) los pedales.
Mi hermana y yo acostumbrábamos a pasar nuestras vacaciones en casa de los abuelos maternos. Gelli y yo disfrutamos siempre, hasta que cumplimos los doce años.
Verano. Beo y Aba, así los llamábamos desde la media lengua de las primeras palabras, habían planeado salir en bicicleta, como siempre. Cada uno llevaba una nieta en el asiento de atrás. Quiso no sé qué misterio que la bicicleta de Aba no quisiera andar. Las ruedas giraban, los pedales también, pero no iba a ningún sitio. Mi hermana me miró con cara extraña. No dijo nada, pero entendí qué decía. Si no voy yo, no vas. Sonreí. Me aferré a la cintura del abuelo, que indeciso aún no hacía andar su bicicleta. Apareció Pablo, mayor que nosotras, con su bici nueva. La abuela, para consentir a Gelli le pidió que la llevara. Salimos los cuatro. Mariana me miraba desde la altura que le daba el estar con Pablo. A mí me pareció que el suelo me atrapaba, tan abajo me sentía. Mi hermana se soltó el pelo. Me sentí mal con mis trenzas. Cuando intenté soltarme del abuelo para soltar mi pelo tuve que escuchar lo de siempre.
Regresamos a la tardecita, por la calle de tierra, la que tiene un techo de árboles siempre verde. Mis lágrimas se escondían en la camisa del abuelo.
Me casé con Pablo ocho años después. Desde ese día mi hermana no me habla.
Sólo un poquito más... para llenarme de valentía, sólo un poquito más... para prepararme a dar un gran salto, tal vez pequeño para otros, pero para mí, no.
Su cálida voz tranquilizándome, sus firmes manos sosteniéndome.
—Sólo tienes que dejarte llevar, tener confianza en ti misma... y saber que aquí estaré yo.
—Tengo miedo... no quiero hacerme daño.
—Siempre te tienes que arriesgar, si algo quieres conseguir; la vida está para saborearla y aprovecharla al máximo, pero siempre con precaución, y por eso estoy a tu lado.
Una sonrisa, un pedaleo... y la sensación de seguridad, al saber que ahí está... bueno, que ahí estaba. Una vuelta, una mirada... ella ya no estaba ahí, conmigo, se había ido.
Yo conseguí mi objetivo, pero el viaje que compartíamos, tomó distintos caminos...
Ella nunca más estaría ahí, pero siempre permanecería conmigo, en cada viaje... formando parte de mi destino.
Había tenido que suplicar a Cecilio para que me dejase su bicicleta. Yo hacía casi un año que era novio de Rosa, que vivía a diez kilómetros de mi pueblo. Nos veíamos todos los domingos, pero aunque ese día era jueves, me había entrado una querencia enorme y tenía que verla. Cecilio terminó accediendo a cambio de un paquete de Celtas sin filtro.
Salí a la hora de la siesta, cuando el sol caía a plomo y el alquitrán de la carretera se derretía como chicle negro y caliente. Tenía por delante un puerto de montaña de seiscientos metros, desnudo de árboles, que exigía pedalear con concentración sin tener en cuenta el cansancio, el sudor ni el esfuerzo gratuito.
Media hora interminable y me hallaría en la cima. Desde allí se oteaba a lo lejos el pueblo de Rosa. ¡Qué sorpresa se iba a llevar!
Descendí la otra ladera a tumba abierta, tocando apenas
los frenos en las curvas más cerradas. Al llegar al valle, me desvié hacia
el río. Quería refrescarme un poco antes de presentarme ante ella. Alcancé
la chopera, dejé apoyada la bici contra un tronco y me acerqué a la
orilla. Me agaché, cogí agua haciendo cuenco con las manos y sumergí la
cara en ellas varias veces. Luego, levanté la vista para disfrutar de la
frescura del paisaje. Allí, a unos metros, en un recodo del río, Rosa
estaba bañándose desnuda con un hombre al que no conocí.
Esther Zorrozua
Siempre asocié los rayos de la bici con los del Sol; quizás porque me iluminaban la cara de niño cuando pasaba frente a la vidriera y la veía majestuosa, vestida de rojo fuego.
Mi Madre tironeaba de la manga ya media gris del blanco guardapolvo para arrancarme de ese ritual que todas las mañanas acunaba mi mas bella ilusión.
El Colegio está enfrente de lo que para mí era un santuario donde reinaba la diosa pagana; en los recreos asomado por la ventana la adoraba a través del río de automóviles que nos separaba.
Avanzaba ya noviembre y escuché que me llamaba, primero suavemente y luego en tono desesperado, aplasté mi nariz contra el vidrio y vi lo que tanto había temido, un chico con su padre la estaban comprando.
Mi mente se puso en rojo, salí corriendo desorbitando y me zambullí en el río para cruzarlo de una sola brazada. Un bocinazo, el chirriar de los neumáticos y el blanco se fue apoderando de mí mente lentamente.
Han pasado seis meses, mi madre ya no me arrastra del guardapolvo, ahora empuja la silla que también tiene dos ruedas con rayos; pero estos no iluminan mi cara.
▫ ▫ ▫
ESTE
VIAJE ESTUVO PUBLICADO HASTA EL 22.08.04
(Página reeditada en junio de 2021)
Ver otros viajes en...
________________
«Cuéntanos un viaje en...», es una sección ideada y coordinada por Carmen López León (http://mural.uv.es/carlole/)
📸 Ilustración: Fotografía por Pedro M. Martínez ©







