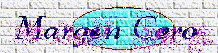Los burros
Ivette Guevara
Y así transcurre sórdida la vida
de
esta gente en el sitio
que hace la pereza infecundo;
con el horror de toda labor
independiente y un concepto extraviado
de las cosas del mundo.
Agustín Acosta: Aguafuerte Criolla
Buenavista lo sabe todo porque está en lo alto de un lomerío y desde la punta más alta de todas contempla el mundo con sus buenos ojos. Mira hacia el valle como una fortaleza que espía el horizonte; y más allá de los palmares y del central Adela, ve alargarse las carreteras que se construyen sobre el mar para unir la costa con los cayos. Dicen que es una reserva biosférica, es decir, un lugar donde todavía hay zunzunes en libertad, un mirador sin cámaras fotográficas y crecen las ceibas sin brujería. Se le puede ver desde la bahía, como a un faro tierra adentro, que no guía los barcos en las corrientes peligrosas que abundan por Caibarién, sino que indica a los guajiros este lugar donde la tierra es fértil, para que vengan a plantar cafetos y nísperos. Fue allí donde se refugiaron los tatarabuelos de Agustín de los asedios piratas. Allí nació él, y allí volvió cuando terminó sus estudios.
Agustín estudió para maestro. Y cuando regresó a su pueblo constató que la gente andaba empeñada en forjarse una vida mejor. Y cuando averiguó qué significaba aquello de «una vida mejor» descubrió que el asunto se resumía a aspiraciones como «tener un televisor a color», «un reloj y unos zapatos como los de ...» o «un arbolito de navidad para adornar el salón». En pos de tales cosas, los que tenían edad de emprender una nueva vida o posibilidad de permutar, vendieron la tierra, recogieron niños y bultos y se fueron a vivir a la ciudad o en la cooperativa. Y Buenavista se despobló de la mitad de sus gentes y se quedó como un trono desierto donde permanecieron algunos indecisos, algunos desconfiados y otros apegados a la tierra; se quedaron también los viejos que no podían arrastrar con sus huesos, las gallinas, los perros y dos comercios estatales: la farmacia y la peluquería.
Y allí se quedó Agustín que nunca pensó irse a otra parte, porque estaba demasiado apegado a su casa y al mirador, que es un lugar privilegiado en la ya bien plantada visión del panorama. Sabía que aquella vistabuena sobre el mundo no la tendría en otra parte, y como no era otra sino esa la que quería, volvió por ella. Regresar allí no era un sueño modesto, era el más acariciado y ambicioso de sus sueños. Por eso no renunció, a pesar de los intentos de seducción que le tendió la ciudad con sus muchachas, los trapicheros, su discoteca y, desde hace poco, con los turistas.
Cuando Agustín desembarcó en el caserío no tuvo escuela donde trabajar, ni muchachos a los que educar. Los niños que quedaban se iban muy temprano a las escuelas becadas y a los internados. Por estos días se cumplen cinco años para Agustín de no haber tocado un pizarrón y cuatro de haber decidido emprender algo para poder quedarse.
Con la necesidad tirando del bolsillo y sus libros cultivando polvo en el librero, al hombre se le ocurrió fabricar un establo de caballos. Los animales servirían para transportar hasta el albergue a los pocos obreros que venían a la estación de recogida cafetalera, se podrían utilizar para tirar de los taxis-carretones que llevaban a los enfermos y necesitados al hospital rural, y a los muertos hasta la sepultura.
Agustín empezó el negocio con un par de caballos que le costaron sus últimas economías. Un día los dos animales desaparecieron. Cuando se levantó y fue a llevarles un poco de yerba con miel de pulga, quedaban sólo las cabezas y los cascos de la yegua y el bayo. Agustín lloró por el esfuerzo que se iba a bolina, pero lloró dos veces más por las bestias que él consideraba animales que no se comen a pesar de la fama que tiene su carne de ser proteica. Eran dos bestias nobles y al perderlas decidió no tener nunca más un caballo. Entonces transformó el establo de caballos en un criadero de burros para los carretones. Compró un terreno al borde de la loma donde está el mirador, porque allí no pueden entrar los ladrones sin pasar por su bohío y sin que se les vea acercarse a dos leguas de camino. Se instaló, y en la nueva parcela se puso a criar este animal que tiene fama de idiota y que la gente teme llevarse a la boca por miedo a contaminarse, así alejaba el peligro de que amanecieran descuartizados.
El criadero de burros se convirtió en el comercio más próspero de la zona. Fue de esta manera como las cosas cambiaron, según tengo entendido, en toda la provincia, creo saber que la amplitud del asunto va más allá pero hasta ahora esto es pura especulación.
Con el paso del tiempo y el empeño de Agustín, los burros fueron llegando a razón de seis por año, luego aumentaron a doce burros anuales, y un parto previsto para Nochebuena. Mientras, la gente siguió yéndose a razón de seis por mes, unos a la ciudad y otros al cementerio. Como los burros eran cada vez más numerosos y los habitantes de Buenavista cada día menos, el proceso relacional entre las dos poblaciones fue invirtiendo su jerarquía. El primer síntoma fue la recuperación de los alfabetos de Agustín, quien, observando cómo los burros apreciaban la vista ofrecida desde el mirador y permanecían ensimismados con los ojos puestos en las playas lejanas y el oído atento al viento contador de historias, y como la gente se iba sin darle la oportunidad de compartir con ellos su vocación, decidió enseñarles a las bestias las primeras herramientas de la instrucción y del lenguaje. Así, todos los días, como un buen maestro, Agustín recitaba a sus burros los poemas de los libros de lectura para la enseñanza primaria y luego los de literatura infantil, y así hasta llegar a Rilke, Verlaine, Vallejo y Guillén.
Paciente, Agustín no se preocupó por saber si los burros llegaban a comprender algo de lo contado, pero les agradecía la atención que le prestaban. Así fue Agustín aumentando las materias y pasando a las cosas que le servirían eventualmente a los animales para civilizarse. Les enseñó las leyes del tránsito, los hábitos culinarios y las costumbres de los hombres en sociedad, un poco de astrología, botánica y algunos rudimentos de apreciación de las artes. En muchas ocasiones les confesó sus dudas, sus reflexiones sobre el origen del universo y sus ansias de amor, y hasta creyó ver cómo los burros se quedaban mirándolo, tratando de encontrarle una respuesta y después negaban con la cabeza y le dejaban con mucha humildad encontrarla por sí solo.
Así fue como los burros empezaron a pastar en la plaza del pueblo, a acomodar sus traseros en los bancos de granito y a silbar pedazos bien difíciles de La Bohemia y de La Traviatta.
La gente se fue a sentar en los bordes de la única calle y en los portales de sus casas, dejando cada día más espacio a los burros. Los que se iban daban la sensación de arrear, con más dificultad que las bestias, con un fardo enorme de tristezas y de aspiraciones minúsculas que parecían pesar el doble de las carretas de los animales. Estos, sin embargo, mientras practicaban las lenguas y la filosofía, tiraban de sus bultos con mucha alegría.
Después los burros comenzaron a usar la barbería y el peluquero les arreglaba el pelaje de sus colas y crines. Las gentes siguieron partiendo y los burros velando el horizonte, escuchando poesía y leyendo las estrellas. Aprendieron a reír y a usar el teléfono público, las letrinas y los medicamentos. En la ciudad vecina los niños cantaban «... a mi burro, a mi burro le duele el corazón, el médico le ha dado jarabe de ilusión». Los burros aprendieron a contar, a cantar, y los pobladores de Buenavista terminaron todos por partir, menos Agustín, que se sentía a gusto con su rebaño.
Y allá en la tierra fértil donde se daba cuanta semilla caía al suelo, los burros sembraron plátanos que resistían a las plagas y a quienes llamaron por su nombre, y enviaron un explorador a la ciudad para que les contara cómo se las arreglaban sus antiguos coterráneos. Perico fue el primero que bajó de la loma al valle y que probó el carnaval y la cerveza y se hizo una reputación de inteligente, al punto que después de su muerte alguien le esculpió una estatua y la colocaron en el centro de la villa. Antes de morir les escribió una carta contándoles de la epidemia de desamor que arrasaba por allí y la insatisfacción de los que habían partido.
Después se supo que los burros de Agustín lloraban conmovidos frente a la belleza del atardecer y sufrían viendo a los hombres construir puentes idiotas en la carretera que atraviesa el agua, para que los peces, los cangrejos y las langostas cambien sus rutas milenarias, transmitidas genéticamente de generación en generación, en un instante y por decreto. Y dicen que escuchaban al viento contador de historias hablar de la inconsolable tristeza de la bahía de Caibarién, que tenía sus aguas encarceladas y a sus peces volviéndose pescados. Los burros la veían llorar piedras de sal y esqueletos de corales asfixiados sobre la costa.
Se supo también que los burros venían a observar desde el mirador los havanautos con las primeras excursiones a la cayería, repletos de gente que no sabían —o a quienes no les interesaba— la suerte de los peces, y mucho menos la de los habitantes de la Isla. Se lamentaban los burros de cómo iban descaracolándose las playas y pudriéndose la costa con champiñones de cemento y ruido de latas. Y oraban por las lanchas en las que se escapaban los exhabitantes y vecinos en busca de fortuna, como «arando en el mar», decían ellos. Se enteraban, los burros, con la marea, de que los que partían en busca de El Dorado, encontraban un brillo falso y se enfermaban de nostalgia, anhelando sin respiro sus antiguas casas y la tierra que ahora les pertenecía.
Y allí en esa tierra siguieron, los burros y Agustín, poblando las lomas generosas de Buenavista que, en las noches de fugas y raptos, aparece como una antorcha, un faro tierra adentro en medio del follaje virgen.
📸 ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía por Pedro M. Martínez ©
▫ Relato publicado en Revista Almiar (2003). Reeditado en julio de 2023.