relato por
Axel Blanco Castillo
Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar,
indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo ésa,
puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas.
Pablo Neruda
1
Raspó el cerillo. El aire frío se lanzó violentamente contra la flama. Rodeó el porro rápido con sus manos. Levantaba la vista algunas veces mientras lo hacía. El tipo era grande, como de uno noventa o más. Un monstruo de dientes amarillentos, con una parte negra comida de caries. Sonreía como un idiota malicioso. Clarice no quería mostrar temor, pero todo en ella la delataba. Sentía una corriente que mantenía tieso los vellos de su piel. Su corazón trataba de enviarle un mensaje con cada jab que impactaba su pecho. Eres una mongólica, Clarice. Por qué tenías que pasar por ese mierdero del 23 para buscar a la Tati, a Karen, o la marica de Tahísa. Se hubiesen venido en Metro, o en camioneticas. Pero no. Siempre de pendeja ofreciéndote ir a buscarlas. De regreso arrancó la TrailBlazer y vio por el retrovisor una misteriosa Ascender negra. Las chicas estaban en las pendejadas de siempre. La Tati discutía con Alberto por celular. Karen y Tahísa hacían duetos con un CD de Shakira. —¡Coño dejen la bulla vale! Tenía una crisis de nervios.
Pasaban las diez de la noche y la calle era una obra maestra de la desolación. —¡Marica, no me gusta salir tarde, la próxima vez las espero en el sitio! La última vez que salieron, eran las siete, todavía había gente en las calles. Clarice rodó por Los Flores. Tomó el distribuidor La Araña y pisó chola. Vía autopista Francisco Fajardo. Punto de destino: Cualquier antro del Este que les matara la ladilla, la soledad, y especialmente el guayabo.
Ella y Romardo habían terminado su hiperquinética relación. Y esa noche estaba dispuesta a matarse a tragos. Coño, otra vez la Ascender detrás, pensó. Qué quieren éstos bichos. Si quieren la camioneta, no tengo reparo en dársela. Se desvió al Paraíso y rogó que la Ascender siguiera de largo. Por unos segundos respiró hondo, tratando de callar al pequeño Conan Doyle de su mente. Pero dos calles más adelante, la camioneta les bloqueó el paso. El frenazo pudo escucharse en todo el país. Los nervios no le permitieron encontrar la palanca con rapidez para retroceder y huir. Tahísa le daba cachetadas a Karen para quitarle la crisis. La Tati marcaba el número de la policía. Cuando Clarice logró enfocarse con la palanca de cambios, ya la apuntaban por la ventanilla. Desde el asiento trasero, las chicas pidieron auxilio a un malviviente que dormía abrazando una botella de Pampero, como si existiera la posibilidad de que resultara un Hancock criollo, dispuesto a enmendarse con la sociedad.
—A callarse, coño… ¿De quién es esta bicha? —nadie contestó—. ¡Que de quién es este carro, nojoda¡
—Es mío, dijo Clarice. Pero no importa, llévenselo, no ha pasado nada. Sólo déjennos tranquilas y no le diremos nada a la policía. Las carcajadas que siguieron tenían la inflexión de los villanos fílmicos.
—Tranquila, tus amigas pelabolas pueden irse, pero tú te vienes con nosotros —dijo un calvo cincuentón, que parecía ser el jefe. Arrojaron a Clarice en la parte de atrás de la Ascender. Bridas plásticas en manos y tobillos, una mordaza de tela y la esperada jeringa de la inconsciencia.
2
La voz del tipo que fumaba el porro la volvió a tierra.
—Valió la pena quitarte la capucha, tienes una cara bella… ¿quieres agua? —ella dudó un poco, pero tenía mucha sed, la consumió toda.
—¿Cuánto piden por mí? —balbuceó. Ya estaba clara que se trataba de un secuestro.
—No puedo darte esa información, preciosa.
—¿Por qué no?, dime cuánto y yo misma te los doy —el calvo, con un móvil en la oreja, comenzó a reírse.
—Tú no tienes ese monto carajita, pero tu papi sí.
—Tengo Visa, Mastercard, cheques, lo que quieran.
—Nada de esa vaina, puro efectivo.
Clarice hizo un esfuerzo por romper las bridas de las muñecas. Trató de hacerlo con los dientes. Gritó, dio patadas, espetó su mejor repertorio de improperios.
—Portarte bien, carajita, no quiero utilizar la fuerza bruta —dijo el calvo. Volvió a gritar y una tos traicionera la hizo vomitar…
—¡Coño, chamo, limpia este mierdero y dale algo! —el del porro apareció con agua, papel higiénico y pasó varias veces el coleto—. ¿Quieres algo de comer?
Ella negó con la cabeza. No podía concebir el hambre en tal circunstancia. Imaginó a sus padres recibiendo la llamada y sintió su corazón exprimirse. El del porro acercó la comida y cortó las bridas de sus muñecas. Esperó que se fuera y extendió la mano. Un pote de arroz chino con pollo y camarones, una coca cola, pancitos. Desde que prendieron las luces sospechó que estaba en manos de policías. Ocupaba una celda y al fondo una vieja central telefónica, oficinas, casilleros y escopetas polvorientas, dentro de un anaquel empotrado. El piso de la celda estaba lleno de excremento viejo que producía un olor repulsivo. Ropas desgarradas con emplastos de sangre y piel. La despojaron de sus cosas: cartera, reloj, celular. No eran pendejos, su móvil tenía sistema de posicionamiento global. El vaho del calor parecía narcotizar a los mosquitos que la pinchaban. Desviaba el sudor de su frente con el dorso de las manos, aunque era inevitable el picor de sus ojos. A veces el calvo le pasaba a su padre por teléfono. Se aseguraba que cooperara. —¿Ve?, su carajita todavía vive, reúna los ochocientos mil palos dentro de un maletín. Luego te llamo para concertar el sitio donde… Se alejó, ella no pudo escuchar más. Se hubiera tomado una de las pastillas de la Tati o quizás todas. Hubiera tomado un atajo a la otra vida de una vez. Evitar ese hoyo negro que su futuro le regalaba de gratis.
3
El del porro no le quitaba los ojos. Era desagradable esa sensación de maldito premio.
—¿Qué mierda miras? —le soltó. Él sonrió y le preguntó si fumaba. Ella se tardó en responder. Parecía necio tratar con una de las ratas que despojaría a su padre. –No, lo dejé hace siglos.
—Dices que no, pero tienes una caja llena en tu bolso. Sacó un cigarrillo y lo encendió, lo pasó a través de la reja.
—Eran de mi novio —dijo Clarice, conteniendo el humo de su boca—. ¿Estudia contigo?
—No en mi facultad, en la de Letras.
—¿Lo quieres quejode, verdad?
—Esa vaina no es problema tuyo…
—Yo me casé una vez, pero era burda de chamo. Cómo quería a esa caraja, pero bueno… las cosas no son para siempre —el calvo salió de la oficina y lo llamó.
—Te dije que no hables con la carajita. Esta vaina es seria, chamo. No te vayas a emperrar esta vez —el del porro asintió.
—Está bien, ¿dónde tienes el ron?
—Donde siempre marico… coño, pila chamo, cualquier vaina me llamas al teléfono. Voy a estar en la Delegación.
—Copiado mi sargen…
—¿Qué fue lo que te dije antes?
—Que no me emperre con la chama, ¿no?
—Sí, pero antes de traerla, te dije que aquí no me llamaras sargento, coño.
Clarice pidió otro cigarro. El del porro se lo dio y le pasó un vaso con ron.
—No me gusta el ron, pero con coca cola lo paso —buscó un vaso con hielo y una lata de refresco.
—¿Ustedes son policías, verdad? —la pregunta lo tomó desprevenido.
—Coño… no… ¿por qué dices eso?, ¿tengo cara de tombo?
—Esto se parece a una jefatura.
—Sí, es una antigua sede, pero no somos funcionarios.
—No me engañas, tu jefe usa chaleco y tiene una placa en el cinturón. Tus zapatos son de policía.
—Chamita, no puedo decirte nada al respecto, pero si me preguntas lo que pasó con mi ex, puedo darte detalles…
—Eres raro…
—¿Por qué lo dices?
—No sé, eres diferente al común de los criminales —Clarice hizo fondo con el trago.
—¿Te sirvo otro?
—Con menos cola, porfa. Ya sé por qué eres raro. Eres muy amable para ser una rata.
—Me gusta tratar bien a las chamas, eso es todo —enchufó unos iPod a las cornetas… Mirando cosas viejas, hallé un poema, en una servilleta, casi borrado, eran sólo una líneas, era mi letra, estaba dedicado, a la mujer que amo… La salsa tumbó a Clarice en el catre de la celda. Se puso hacia la pared en posición fetal hasta que el sueño fue ahogando un llanto suave y sentido. Le dieron ganas de abrir la reja y consolarla, pero se retractó. Se echó en una butaca con las piernas sobre el escritorio, tapó sus ojos con una gorra.
4
—¡Contra la pared, maldito! ¡Abre las piernas! —sintió una patada en los tobillos. Extendió los brazos hacia arriba.
—También soy policía mi pana.
—¡Cállate coño, o te destrozo el cogote con la pistola! —comenzó a darle, pero los golpes eran débiles, sin facultad de lastimar. Finalmente los periodicazos lograron revivirlo.
—Coño, te dejo a cargo y te quedas dormido… toma, te traje desayuno. Dale a la carajita esa y revisa que esté bien. El teléfono sonó:
—Toko, ¿todo bien?
—Sí, mi sargen, están moviendo el biyuyo.
—Pero cuéntame, ¿lograron intervenir los teléfonos sin problemas?
—Sin novedad.
—Y el pure de la chama, ¿no llamó a nadie?
—Bueno, sí, hizo varias llamadas a la empresa.
—Te pregunto si llamó a la policía, pendejo.
—La policía somos nosotros, jefe.
—Lógico, cabeza de bola, pero quizás llamó al CICPC, al SEBIN, incluso algunos superiores de mi división. Es lo que quiero evitar.
—Tranquilo jefe, cualquier cosa se lo reporto.
El calvo cuelga y se cerciora de que el del porro tenga todo bajo control. La chica come el desayuno. Tres empanadas de carne mechada. Se traga una malta. Se limpia la boca y silencia un eructo con la mano. El calvo se aproxima lento.
—Te cuidamos bien, ¿verdad, carajita? Clarice le lanza una mirada asesina.
—¿Cuándo te da la plata mi papá?
—Creo que hoy.
—Entonces… ¿falta poco para que me sueltes? —el calvo sonríe.
—Si te portas bien… y me das tu postrecito… porque eso me lo tengo que comer yo antes de soltarte, ¿verdad? Tú sabes a qué postre me refiero —el rostro de Clarice se descompuso.
—Jefe, son como las diez, los padres de la chama dijeron que llamarían como a esta hora, ¿no?
—Coño, tienes razón. Voy a esperar en la oficina. Te tomaste toda la botella anoche, gran carajo, vi el esqueleto en el bote. No sé dónde te cabe tanta caña.
5
Eran las siete de la noche cuando el calvo se hartó de esperar la llamada. Se lanzó una sonora flatulencia cuando se levantó de la butaca. Insertó los brazos en el chaleco, las sobaqueras, y por último, la chaqueta. Se había chupado dos botellas de ron y tenía la nariz roja de tanto esnifar.
—Me voy a mi casa, estás a cargo —dijo al del porro—. Ya sabes, si llama Iturriza, no tomes decisiones, sólo me llamas. Ahora, si llama Toko, lo más seguro es que sea malo, y me llamas también— el del porro hizo un gesto de hastío y lo llevó hasta la puerta, el calvo iba tambaleándose.
—¿Puede manejar, mi sargen?
—Dúdalo marico. Cuida a la perra. Nos vemos en unas horas.
Policías. Agentes de la ley. Se supone que protegen a los inocentes. Que el crimen es la mancha que vienen a borrar de las calles. Pero la vida real los pinta de otra forma. La gente no les tiene confianza. Sus uniformes son motivo de rechazo. Eso no es de gratis. Ya es mucha la caca que los hace heder. Saber que sus captores eran funcionarios derribó los últimos bloques de esperanza de Clarice. Su padre era un convencido de que en las venas de los venezolanos hay un diez por ciento de sangre y un noventa de corrupción. Por eso trataba de persuadir a su hija de hacer vida en cualquier otro país. Era la oportunidad de escapar del peligro. Tomando en cuenta que los últimos gobiernos habían sido demasiado permisivos con el delito. Pero ella, terca, quiso quedarse. Bueno, tenía una vida social. Grandes amigos. Su novio… Otra vez recordó al desgraciado de Romardo y las lágrimas salieron solas…
El del porro calentó otro pote de arroz chino. Le llevó un plato a Clarice y un vaso con agua.
—Se acabó la coca cola.
—No importa —dijo ella.
—¿Estabas llorando?
—No, yo sólo… —su voz se quebró.
—No puedes mentirme, chamita, conozco cuando alguien llora.
—Bueno, no estoy de vacaciones en Margarita, ¿o sí?
—Tú lloras por algo más… lloras por alguien… —Clarice comía sin dejar de llorar. Arrugaba la cara cada vez que se introducía algún bocado. El del porro buscó la radio y sustrajo una botella de ron del escondite del calvo. Trajo agua, dos vasos, hielo y cigarrillos. Le preparó un trago. Ella lo bebió como agua. Contó su historia con Romardo…
—Cuando cumplí dieciocho me dio un solitario delante de mi familia. Prometió casarse conmigo con esas frases que las mujeres nunca olvidan. Programamos la boda para dentro de un año. Nuestros padres gastaron mucho en los preparativos, pero nada más importaba que nuestra felicidad. La luna de miel sería en París, en un hotel que daba al río Sena. Tengo una postal del sitio. Mi emoción crecía en la proximidad del primero de agosto del 2015.
—Pero esa vaina fue el año pasado.
—Sí, para que tú veas. Mi guayabo aún está fresco. El día de la boda fui la primera y única en llegar. Los invitados y hasta yo misma pensamos que había pasado algo muy malo con Romardo. Un accidente, un robo, sabes cómo está todo en Caracas. Cuando la hermana de Romardo entró y caminó por todo el pasillo nupcial hasta mí. Te juro que pensé que se echaría a llorar en mis brazos. Sus ojos eran dos cristales. La quietud de los invitados alimentaba el silencio a tal grado que podía cortar una rebanada y morderlo. Mi casi cuñada, me dijo, que lo sentía mucho. Que su hermanito había tomado un vuelo para España la noche anterior —Clarice hizo fondo con el trago—. ¿Ves que es como una telenovela?
El del porro, sin responderle se levantó de la butaca, subió el volumen de la música y abrió la reja.
—Qué te pasa, ¿me vas a liberar? —sabes que no puedo, él me mataría. Sólo quiero escucharte más de cerca. Quizás consolarte… si me dejas… —Clarice sonrió.
—Eso suena raro, viniendo de un bicho como tú… ¿un secuestrador preocupado de la condición emocional de su rehén? Me da como risa. La voz de Eddie Santiago añadió un ingrediente en el aire que ninguno supo identificar: No sé si a ti te pasa lo que a mí, mi cuerpo está repleto de tus huellas, que hoy quiero completar, porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos… Sus ojos, como personas diminutas, comenzaron a desplazarse por una fascinación. Clarice estaba sorprendida por lo que empezó a sentir. Horas antes, ese mastodonte le había parecido un monstruo, su estatura, la cara huecuda y llena de cicatrices. Pero ahora no entendía lo que pasaba… la consecuencia de los tragos, tal vez… un hechizo… la necesidad de sacarse a Romardo del alma, quién podría saberlo… Te has ido sí, oh, qué triste estoy sin ti, me acerco a la ventana, te recuerdo, y no es fácil olvidar, cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas… Por él, eso era lo esperado. Lo que deseó al momento de verla. No se sentía moralmente el indicado para ella, por motivos obvios, pero necesitaba beber cada segundo. Yo te di, todas las noches de mi amor, y viví, para acercarme más a ti, sin saber que la distancia alguna vez hace bien, y hoy yo sé que si regresas otra vez, yo estaré, tan convencido de tu amor, yo lo sé, que aunque te alejes tu tendrás que volver, cada vez y otra vez… No se dieron cuenta cuando se pasaban un porro y sus piernas se hundían, sincronizadas con la salsa, y sus bocas se comunicaban sin palabras. Los besos daban una licencia a la confianza. A partir de ese momento entraron en una dimensión distinta.
—¿Nunca me dirás tu nombre? —soltó Clarice.
—Sabes que no puedo decírtelo.
—Anda, vale. Ya hasta me parece ridículo que me lo ocultes.
—Está bien chama, pero ni se te ocurra soltarlo delante del Calvo.
—Es obvio, cariño —respondió ella.
—Es Fumanyelo —dijo—. Me llamo Fumanyelo.
Luego de eso, otro beso profundo, y sus cuerpos no vieron más límites que una raída colchoneta que él extendió rápidamente en el piso. Te has ido, sí, oh, qué triste estoy sin ti, me acerco a la ventana, te recuerdo, y no es fácil olvidar cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas. Yo te di todas las noches de mi amor y viví, para acercarme más a ti, sin saber que la distancia alguna vez hace bien, y hoy yo sé que si regresas otra vez, yo estaré, tan convencido de tu amor, yo lo sé, que aunque te alejes tú tendrás que volver, cada vez y otra vez… tú tendrás qué volver, cada vez otra vez…
6
Se vistieron antes de la seis y la introdujo en la jaula con un beso. Colocó la cadena, el candado y recogió la colchoneta. Media hora más tarde, llegó el Calvo.
—¿No han llamado?
—No.
—Coño, ya pasaron más de 48 horas. Qué estará pensando el Iturriza ese. Que no se le ocurra inventar una vaina —se aproximó a Clarice—. Si tu papi no paga, te vendemos como puta a los suecos —le dijo. El del porro sonrió, dijo que mejor se la llevaría él para su casa.
—¿Por qué no dejas de fumar esa mierda?, ya me tienes mareado. Te tomaste dos botellas más, las vi vacías cerca del pote. Voy a tener que llevarte a alcohólicos anónimos —Fumanyelo sonrió—. Llamaré a ese viejo Iturriza. Si no manda la plata le pico un brazo a la carajita esta y se lo mando en un sobre.
—Tu jefe está como loco —dijo ella.
—Tú papá no ha pagado y ya pasaron las 48 horas y sin llamada. Nunca esperamos más 48 horas.
—¿Y si no reciben nada?
—No quieras saber la respuesta —el del porro sintió el miedo de Clarice—. Lo siento mi amor, tu situación es complicada —intercambiaron una mirada larga, como si pudieran ensamblar un mensaje entre sus ojos.
—Ayúdame, por favor —soltó ella.
El calvo lo llamó con la mano desde la oficina.
—Te estoy viendo, carajito, y no me gusta cómo se hablan. No quiero que vuelvas a enamorarte de los fiambres. Recuerda que casi me liberas a la anterior, y nunca dejamos cabos sueltos. Todas tienen qué morir, y punto —le dio una inyectadora—. Toma, Fenobarbital. Duérmela —Clarice agrandó los ojos al ver la jeringa.
—Ay, no, no me pongas esa vaina de nuevo.
—Tranquila cariño, no te va a doler.
—¡Ay, coño!
7
A las once de la mañana, Fumanyelo la despertó.
—Tú padre llamó con buenas noticias, ya pudo reunir la plata.
El calvo se acercó con un rictus mórbido. Tenía una taza con café humeante que sorbía a cada tanto: —Te voy a dejar lavarte y ponerte bonita. Tú pesadilla está a punto de terminar.
Clarice estaba alegre pero triste al mismo tiempo. Era una gran pérdida financiera para sus padres. Desde que tuvo uso de razón los había visto gastar su juventud en una tienda de ropa. Su éxito se debía al confeccionamiento de sus propias piezas. Eran trabajos de mucha calidad que pronto dieron sus frutos. Pero en el último año costaba mucho comprar la materia prima. Su padre, el señor Iturriza, contrajo ciertas deudas para seguir comprando tela de primera. Desprenderse de este dinero le ocasionaría muchos problemas a futuro.
—Mira carajito, no la desates, puede que invente una vaina para escapar. Llévala tú mismo pal’baño y ayúdala a lavarse.
El intercambio estaba pautado en el parque Los Caobos. El padre de Clarice debía esperar a que alguien pasara a recoger el dinero. Se montaron en la Ascender. El calvo giró la llave y comenzó a conducir hacia el punto.
—¿Qué hiciste con mi TrailBlazer? —dijo Clarice.
—Lo tomamos como parte del pago, carajita. Podíamos haber pedido más, ¿cierto chamo?
Fumanyelo puso la mano en el hombro de Clarice, para tranquilizarla. Le habló cerca de la oreja: —Ya pasará todo, en pocos minutos estarás con tus padres.
—Por qué a mí —balbuceó Clarice, casi a punto de llorar—. Hay tipos mucho más ricos que mi papá.
El calvo escuchaba y veía por el retrovisor. Entonces lo soltó: —Qué por qué a ti, carajita, porque eres burda de sortaria. Porque saliste en el tin marín de do pingüé. Te lo ilustro… El comandante eterno lo decía clarito. Los ricos son unas plastas. Son burgueses que exprimen al pueblo. Son los que han robado la sangre de esta tierra por siglos y hay que cobrarles caro…
—Eso no es así —cortó Clarice—. Es la misma mierda que dicen por los canales del Estado. Mi padre fue pobre, señor, lo que pasa es que luchó por un sueño. Trabajó como costurero por muchos años y le fue bien. Es diferente a los que se enriquecen por corruptos y delincuentes.
—Ta’bien coño, pero, por qué tienen que hacer coco con sus naves y trajes, con sus sendos celulares. Los únicos que comen caviar y faisán son ustedes. Y ni tengo que decirte pa’dónde se van de vaca, porque tú lo sabes bien, ¿no es así Mira carajita, lo que ustedes hacen, no tiene perdón de Dios. Se dan la gran vida, mientras los pobres se joden en sus ranchos de lata y cartón. Por eso somos como Robin Jute, destinados a hacer más equitativo el mundo…
Divisaron las torres de Parque Central. El Museo de Los Niños. Tomaron la desviación y pasaron por el Teresa Carreño. Allí mismo estaba la entrada al parque. Había demasiada gente. Buhoneros. Visitantes. Dos policías de uniforme comiéndose unos perros calientes. El Calvo miraba a todos lados con el celular.
—¿Dónde estás Iturriza?
—Estoy estacionado en una Explorer beige, cerca del parque.
—Ah… ya te vi… espérate, que te paraste cerca de unos funcionarios. Prende la nave otra vez y avanza lento, sin llamar la atención. Sigue en la vía y da la vuelta. Ya sabes, no te creas el héroe o quiebro a la carajita. Estaciónate cerca del Teresa.
La Ascender negra pasó lento, acoplando las dos ventanillas pero sin detenerse del todo.
—Pásalo, bicho —Iturriza, temblando, pasó el maletín por la ventana y Fumanyelo lo tomó con rapidez. Clarice estaba atada en el piso, y con un tirro sobre la boca. El Calvo siguió por la vía. Miró por el retrovisor que nadie lo siguiera.
—Okey, ahora te esperas a que la suelte. Estaciónate.
Soltaron a Clarice a tres cuadras del sitio. En Plaza Carabobo. Le dijeron dónde encontrar a su padre. El sol la cegaba por momentos. Estaba desorientada y mareada por los residuos del Fenobarbital. Caminó unos pasos y se recostó de un árbol. Vomitó. Trastabilló y cayó de nalgas. Comenzó a gatear hasta un árbol cercano. Ambos la miraban desde el vehículo. Transcurrieron unos minutos y el calvo hizo un gesto a Fumanyelo. Salió corriendo y puso el arma en la cabeza de Clarice y disparó. Maldijo varias veces y regresó hasta la Ascender. El otro lo miró y apretó chola. Se perdieron en la vía. Detalló la tristeza en el rostro de Fumanyelo.
—Esa jeva te gustaba burda, ¿no?, pero lo hiciste bien, chamo, tienes tu parte segura. Es más, puedes fumarte un porro en el carro, si eso quieres.
Cerca del árbol, Clarice permanecía inmóvil, pero consciente. Sus orejas punzaban por el disparo de Fumanyelo. Recordaba bien sus instrucciones: «Ya sabes, cuando escuches el disparo, cae como si murieras. Luego espérate un rato y te levantas. Camina hacia Los Caobos. Tu padre está estacionado cerca de un perrocalientero. Y si me quieres ver, espérame el último de este mes en el pasillo de ingeniería de la universidad como al mediodía. Estaré en el cafetín con dos marrones claros».
(Tomado del libro Más de 48 Horas Secuestrada y Otros relatos, de Axel Blanco Castillo, publicado por Amazon.com. Reedición del relato para esta web por Margen Cero).
![]()
 Axel Blanco Castillo. Caracas en 1973. Egresado del Instituto Pedagógico de Caracas en las especialidades Historia y Geografía. Profesor de liceos. Lector empedernido y cinéfilo. Algunos de sus cuentos han sido publicados en portales literarios. Autor de los libros: Más de 48 Horas Secuestrada y Otros relatos, por amazon.com y Al Borde del Caos en proceso de impresión por El Perro y la Rana. Administra el blog Historietas y otras Veleidades
Axel Blanco Castillo. Caracas en 1973. Egresado del Instituto Pedagógico de Caracas en las especialidades Historia y Geografía. Profesor de liceos. Lector empedernido y cinéfilo. Algunos de sus cuentos han sido publicados en portales literarios. Autor de los libros: Más de 48 Horas Secuestrada y Otros relatos, por amazon.com y Al Borde del Caos en proceso de impresión por El Perro y la Rana. Administra el blog Historietas y otras Veleidades
(https://axelblanco1973.wordpress.com/).
📩 Contactar con el autor: axel_blanco1973 [ at ] hotmail.com
👀 Leer otros relatos de este autor (en Almiar)
![]() Ilustración relato: Fotografía por Rock77 / Pixabay [dominio público]
Ilustración relato: Fotografía por Rock77 / Pixabay [dominio público]
Revista Almiar – n.º 87 / julio-agosto de 2016 – MARGEN CERO™




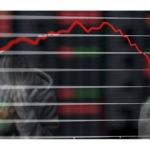








Comentarios recientes