relato por
Eduardo Parro Herrero
E
cha una breve ojeada de la alineación en la tableta electrónica y, mientras decide si debe disgustarse o agradarse por ella, se afana en apretar los nudos de sus zapatillas de correr. Hecho esto se levanta con una vitalidad que desentona con su edad y, según se dirige a la puerta, piensa si no debería ir a avisar a su mujer que sale un rato a correr. Sin embargo, consulta el reloj y desiste de la idea: quedan apenas dos horas para que comience el partido y en media hora estará de vuelta en casa antes de partir para el estadio. Gira con delicadeza el picaporte y consigue salir sin hacer ruido. Estira las piernas, mira si viene alguien por la izquierda, y sale disparado en sentido contrario.
Dos horas más tarde, el árbitro se aproxima a los capitanes para comunicarles que va a decretar el comienzo de un minuto de silencio. Los representantes de los dos equipos transmiten el mensaje a sus compañeros, que se sorprenden tanto como ellos. Apenas aciertan a cuadrarse un poco, mirar al cielo, y entregarse a la ensayada mueca de tristeza contenida. Casi ninguno conoce al personaje, pero con setenta mil ojos apuntándoles, no parece lo más oportuno enredarse en preguntas y exhibir su ignorancia.
No son los únicos. En las gradas pocos son capaces de reconocer la identidad del finado. Los murmullos explicativos de las dos mil personas que sabían quién era Manuel Rebollo se mezclan con el sonido de los violines de la megafonía, produciendo una mezcla estridente, sobre todo inapropiada para el propósito de honrar en silencio la memoria del individuo que acababa de pasar a mejor vida. Ni siquiera los descerebrados alaridos de unos pocos del fondo sur alcanzan a distinguirse entre el bullicio. El responsable de los decibelios del estadio da otra vuelta de tuerca, retorciendo al máximo el botón que eleva el volumen de la música. La intención es buena pero el resultado nefasto. Así que se puede decir que el árbitro acierta al menos en pitar antes de tiempo el final de un minuto de silencio calamitoso. De justos es resaltar su humanidad en la primera decisión de la tarde.
En el palco presidencial la fama del extinto se propaga tan rápida como la pólvora. Manuel Rebollo era amigo personal del presidente. También habitual de las localidades del palco, en los intermedios compartía con el resto nerviosos afanes por pescar vituallas, agitar los carrillos, y comerse con los ojos a las azafatas. Extrañamente, sólo unos pocos le reconocen cuando se ponen las gafas y se asoman para observar su rostro en el videomarcador. Las memoriosas excepciones se hacen inquisitivas preguntas silenciosas. Ni el más cándido alcanza a justificarse la decisión del presidente de otorgar a Manuel un honor tan aparentemente desproporcionado. Sólo una mezcla de profunda amistad, ceguera al juzgar la importancia de la obra de Manuel Rebollo y, sobre todo, la rapidez con que se han desencadenado los acontecimientos (se habla de que le encontraron tirado en la calle apenas veinte minutos antes del choque) pueden explicar la precipitación del gerifalte a la hora de ordenar para su amigo la gloria que la historia del Real Madrid no ha reservado a otros más ilustres o más cercanos.
Manuel Rebollo ha sido escritor. A pesar de eso, hasta hoy mismo se ganaba la vida como asiduo articulista del suplemento de un periódico de tirada nacional al que todavía le quedan siete u ocho años de existencia, al menos en su formato impreso. Manuel escribía semanalmente un cuento en el que narraba en primera persona la historia de su propia muerte, a veces también las imágenes que le acechan a uno mientras le traen esa luz blanca cada vez más cercana. Las circunstancias que rodeaban los ficticios finales de su vida eran siempre diferentes y a menudo extraordinarias. Incluyendo el último texto, (que estará disponible en los quioscos a primera hora de la mañana), Manuel ha publicado en los dominicales quinientas setenta y tres maneras diferentes de irse para el otro barrio, lo que si bien no dice mucho de su salud mental dice no poco de su imaginación.
Con las estadísticas a su favor, su muerte ha plagiado una de las versiones presagiadas por el protagonista de todas. Si no exactamente igual, al menos fue lo suficiente como para conseguir reproducir en los ojos de su esposa imágenes anteriormente depositadas en su memoria. Mientras más de ochenta mil personas aguardan el comienzo del choque, Valeria lucha en el hospital por no creer la noticia. Sin embargo, le muerde incisivamente el recuerdo del día en que su marido le dio a leer el borrador del relato fatal. Como cada vez, Manuel le extendía la mano acercando el papel y con la mirada le suplicaba innecesariamente un veredicto que tácitamente había sido acordado de aprobación para todas sus variantes. ¿Cuántas veces en los años venideros no recordará con amargura aquella primera lectura, y el nudo que se apretó en su garganta? Incontables. También su reacción. Y cómo a partir de entonces se puso infinitamente más pesada, cómo no le permitía ir a correr (o a escribir mientras corría) tanto como antes o por lo menos se lo ponía más difícil, cómo siempre le decía no te vayas o no te vayas tú solo, o deja que me vaya contigo o no te vayas tan tarde. Que no hay nadie en la calle a estas horas. Como casi siempre, esta última vez el escritor también había desoído los consejos. Así que cuando se le paró el corazón y se dio cuenta y fue consciente de que no había nadie a su alrededor, que no le quedaba ninguna posibilidad de salvación, entonces le pareció no tener más remedio que, ya sin esperanzas, irse cayendo al suelo en la medida en que se le iba agotando la energía que aún conservaban sus músculos. En esas pocas décimas que se le hicieron interminables (así es cómo solía describir Manuel la lentitud de esos momentos críticos) se le ocurrió una nueva variante: pensó en abrirse por la mitad la cabeza de un golpe contra el bordillo. Nada demasiado imaginativo, pero al fin y al cabo inédito. Incluso hasta este extremo sobrevivieron la vanidad y el perfeccionismo del inventor de historias Así que apuntó al filo del bordillo y, profesionalmente, dirigió con todas las fuerzas que pudo (pocas) la localización del cráneo que supuso se rompía más fácilmente. En el trayecto tuvo también un tonto arrepentimiento por no haberse descerrajado en ninguno de sus cuentos un tiro en la cabeza, la típica angustia cuando tomamos conciencia de todo lo que aún no hicimos. Con impotencia se vacío en un intento agónico y efímero de averiguar el porqué. Se murió sin darse respuesta alguna, ni del porqué ni del atino o desatino con el bordillo. Mejor: menos frustraciones llevará allá donde vaya. El médico forense que se encargará del caso será, sin embargo, tajante; dictaminará (sin resquicio para la duda) defunción por parada cardiorespiratoria.
En las semanas siguientes, a su mujer no le costará demasiado esfuerzo rescatar, entre la pila de periódicos del trastero, el artículo con la posibilidad que había acabado por concretarse. Con un masoquismo desmesurado e íntimo, cada día leerá para sí hasta quince veces el texto completo. Estúpidamente pensará que es la mejor manera de compartir con Manuel los últimos minutos de su vida. Como si haciéndolo consiguiera sentirse más cerca de él. Esté donde esté él. También con esta rutina creerá llegar a comprender los últimos pensamientos que han atravesado la cabeza de Manuel, reconfortándose de un modo impreciso y pasajero. En el cuento Manuel yace en el suelo sin auxilio posible y, sobre todo porque sabe que acabará muriendo, se va acordando de toda la gente que le ha hecho feliz en su vida. Incluso le da tiempo a escribir en un trozo de periódico (perdido casualmente en el mismo suelo) todo lo que siempre quería haber dicho a los suyos pero que, por unos motivos o por otros, se había callado hasta ahora. Este pasaje del cuento podría explicar por qué en los meses que perseguirán al minuto de silencio, mientras los jugadores reparten con el entrenador culpas por los malos resultados, Valeria visitará la escena del crimen en búsqueda del trozo de prensa que nunca aparecerá, a pesar de los ánimos siempre renovados que consigue acopiar en cada nuevo intento. A los quince meses la situación será poco menos que insostenible. Valeria se sabrá el cuento de memoria, palabra por palabra, pero no por ello dejará de leerlo quince veces al día. A los tres años ingresará en un centro psiquiátrico, cuando otros médicos por fin decidan que su locura es incurable, peligrosa para los demás o por lo menos insoportable. Sus hijos se lamentarán de lo ocurrido, sí y mucho, pero tarde o temprano más o menos se reconocerán que no podían hacer nada al respecto.
Desde este primer minuto su hija adolescente decide, con una sabiduría impropia para su edad, odiar a todos los escritores, pero como se debe odiar: sin ánimo de hacer excepciones. La simpatía que despierta en el presidente del club consigue introducirle en sus círculos privados. Con los años consigue transformar los autógrafos de los jugadores titulares por un par de noches con suplentes, siempre en estado de extrema embriaguez. Por ese entonces ya estará trabajando en el club. Haciendo gala de un gran sentido común, sorprendente para lo que se estila en la familia, consigue enamorarse de otro empleado del club que en sintonía con los sentimientos que había despertado acabará por pedirla en matrimonio. Les irá bien. Ahorrarán y obtendrán una casa a cambio de su alma, incluso con el tiempo un apartamento en la costa donde se irán a veranear con sus hijos.
El destino de su hermano será bien diferente; también desde la primera noche se empeña en escribir como se debe escribir: como si fuera cosa de vida o muerte. Decidirá continuar la saga de cuentos de su padre y, aunque conservará la rara imaginación de su antecesor, le faltara el éxito, y sobre todo un plato en la mesa por las noches. Una lectura detenida y cabal de su obra (una lectura que nunca hará nadie) permitiría afirmar que no todos los cuentos son peores que los de su progenitor. Ante el reiterado rechazo a sus textos por parte del periódico en el que escribía su padre reaccionará con orgullo, despreciando empleos disímiles que amablemente le ofrecerá la empresa como deferencia a la memoria de Manuel, que tantos lectores les había granjeado. Dando un portazo saldrá del despacho del jefe de su padre, vociferando que con gente así al mando acabaremos en un país de putas y camareros. En lo sucesivo tampoco publicará en editorial ni prensa alguna. Es entonces cuando se da cuenta de que efectivamente escribir pudiera ser cosa de vida o muerte. Quizás por sobrevivir malvivirá de variopintos oficios (seguramente también será camarero) y nunca dejará de producir al menos dos cuentos a la semana, hasta el día en que imaginará su muerte número quinientos setenta y tres. Antes de sentarse a plasmarla en el papel se le ocurrirá ensayar su verosimilitud (eso le habían criticado de alguno de sus cuentos) con un transeúnte. Como no lo consiga (que una cosa es la teoría y otra la práctica) le pescarán las fuerzas de seguridad, quienes a su vez le entregarán a los jueces, y estos a unos médicos que con buen criterio encerrarán a este otro Manuel en el mismo centro que su madre. Al menos su hija podrá visitar a ambos de un mismo viaje. Madre e hijo se rencontrarán con un entusiasmo inusitado. Pronto aprenderán a entretenerse juntos en varias rutinas que irán limando el paso del tiempo: por ejemplo, fabricarán con las manos aviones de papel, sentados en una mesa de madera dispuesta en un bonito jardín, que no echarán a volar por miedo a romperlos, acumulándolos desordenadamente en sus respectivos armarios.
Mucho antes que esto y sin embargo muy poco después del final del minuto de silencio, el balón echa a rodar por el césped del Santiago Bernabéu. Como si nunca hubiera existido Manuel Rebollo. Decenas de miles de ojos miran el esférico con ansiedad y olvidan para siempre el rostro del escritor.
![]()
@ Contactar con el autor: eduparro [at] hotmail [dot] com
ⓘ Ilustración relato: Fotografía por Hans / Pixabay [Public domain]
Revista Almiar – n.º 92 / mayo-junio de 2017 – MARGEN CERO™





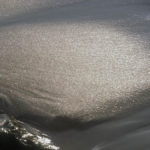







Comentarios recientes