relato por
Guillermo Osvaldo García
A
lgunas noches de verano sacábamos la mesa al patio y allí cenábamos. Cada vez que el calor se tornaba sofocante, era mi padre quien proponía tal cambio y ese acontecimiento significaba para nosotros un motivo de felicidad íntima, silenciosa.
En esas oportunidades, mientras comíamos, parecía que nuestras voces y el ruido de los cubiertos sobre los platos de loza se oían distintos. Quizá, y al no haber un techo que los detuviera, ellos nos sobrevolaban largo rato antes de alejarse lentos hacia lejanas constelaciones. Yo acostumbraba reflexionar sobre esas y otras cosas similarmente disparatadas mientras las bocas de los demás masticaban, hablaban y reían ajenas a mí y a mis cavilaciones.
Tampoco olvido cierta velada en que sucedió algo fuera de lo común. Repentina, floreció sobre nuestras cabezas una curiosa neblina con aspecto de nube. Enmudecimos unísonos a medida que ella, pausada, se aproximaba. Cuatro pares de ojos expectantes la escoltaron hasta que, siempre sin prisa, optó por refugiarse en un rincón elevado del patio. Una vez ahí, persistió inmóvil, anidada en el recoveco conformado por el encuentro de dos paredes perpendiculares y el alero de una ventana alta.
Permanecimos absortos, mirándola durante largo rato (yo, además, la señalaba con el índice rígido, insistente). Era semejante a un borrón tenue, algodonoso, dotado de una casi imperceptible pero constante fluctuación interna. Un humo leve, entre verde y pardusco que, en vez de disgregarse ágil, perdurara inexplicable en el aire, daría una idea aproximada de su aspecto.
Entonces mi padre fue el primero en romper aquel hechizo de inmovilidad y sigilo. Se incorporó, tomó una escoba por el lado de la paja trenzada y puso una silla bajo la nube. Cuando se subió me pareció que su cara estaba peligrosamente cerca de la inusitada visitante. Una vez en esa posición, apuntó el mango de la escoba hacia el centro dudoso de aquella neblina y comenzó a clavarlo ahí, repetida y certeramente. Ahora pienso en un arcaico guerrero combatiendo, lanza en mano, contra una ominosa criatura invasora. Pero esta idea en verdad no me pertenece: proviene de un dibujo que había en las páginas de un libro de cuentos maravillosos que a mí, en aquellos días, me agrada releer por las tardes, cuando todos dormían la siesta, y que después, inexplicablemente, perdí. De cualquier manera, a la sazón debí conformarme con imaginar que el palo era una magnificación de mi propio dedo. Continué así, pues, expectante en mi lugar, el brazo y la cabeza en alto, fascinados los ojos, mientras arriba de la silla la lucha se dilataba.
Por fin, y luego de numerosas embestidas, la nube estalló con un rumor ahogado (un sonido parecido al que debe producir una copa de cristal al quebrarse, insondable, en el fondo de una pileta llena de agua hasta los bordes). De inmediato se transmutó de vaho a mancha de humedad bastante oscura. El vencedor, entonces, se bajó de la silla algo agitado, dejó la escoba a un costado, tomó de nuevo asiento y proseguimos la cena como si nada hubiera pasado. Sin embargo, yo no podía evitar observar de reojo aquel rincón de tanto en tanto. Y lo hacía con la inquietud o la pena que solemos sentir ante las cosas que han dejado de ser como eran de una vez y para siempre.
Al día siguiente, por la mañana, había mucho sol y mi padre nos comunicó que saldría a comprar una lata de pintura y un pincel ancho. De regreso, acercó una escalera exageradamente alta al lugar en donde todavía perduraba la sombra. Subido en ella, hasta yo mismo la podría haber palpado con mis manos de haberlo querido. Aunque ni siquiera lo intenté por miedo a caerme.
Antes de comenzar su trabajo, se abocó a la confección de un gorro de papel de diario para protegerse la cabeza de accidentales salpicaduras y manchas. Siempre que pintaba los hacía y yo no deseaba otra cosa que imitarlo. Pero por más que trataba nunca me salían como a él, lo cual me provocaba gran fastidio. Sus gorros eran de forma cilíndrica, parecidos a casquetes dotados de un refuerzo ancho en los bordes, y se le ceñían de manera ajustada a la cabeza. Los míos, en cambio, semejaban embarcaciones invertidas, tan desmesuradas y flojas que, apenas al moverme, se deslizaban obstinadamente hacia el suelo.
Divertido por mis intentos reiterados y fallidos, se decidió al fin a fabricar otro gorro para mí. Mientras lo hacía, me explicaba el procedimiento con palabras pausadas y algo roncas que le iban surgiendo por tandas de la boca. Los dedos concisos y gruesos iban y venían sobre la hoja de papel al compás de la voz, plegándola una y otra vez con inusitada agilidad. Pero yo, aunque me esforzaba por seguirlos, igual no aprendía.
Por fin se montó a la escalera y trepó, uno a uno, los travesaños lentos. Una vez arriba principió a cubrir metódico el lamparón de humedad con pintura. Desde donde me encontraba, yo apreciaba como desaparecía gradualmente bajo el recorrido de cada pincelada. Luego la pared quedó inmaculada de tan blanca.
De todas maneras, muchos días después todavía continuaba escrutando con algo de recelo ese lugar elevado cada vez que pasaba por allí. Era como si temiera —y a la vez esperara— que la infructuosa mancha volviera a brotar de su frágil sepulcro y renaciera, inalcanzable y burlona, igual a una misteriosa flor deshilvanada.
![]()
Guillermo Osvaldo García nació en Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1966. Estudió Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde actualmente se desempeña como profesor en las cátedras de Literatura Latinoamericana I y II. Ha publicado cuentos, poesías y ensayos en diversos medios.
@ Contactar con el autor: ggarciart [ at ] yahoo.com [dot] ar
![]() Ilustración relato: Fotografía por Pedro M. Martínez ©
Ilustración relato: Fotografía por Pedro M. Martínez ©
Revista Almiar – n.º 58 / mayo-junio de 2011 – MARGEN CERO™

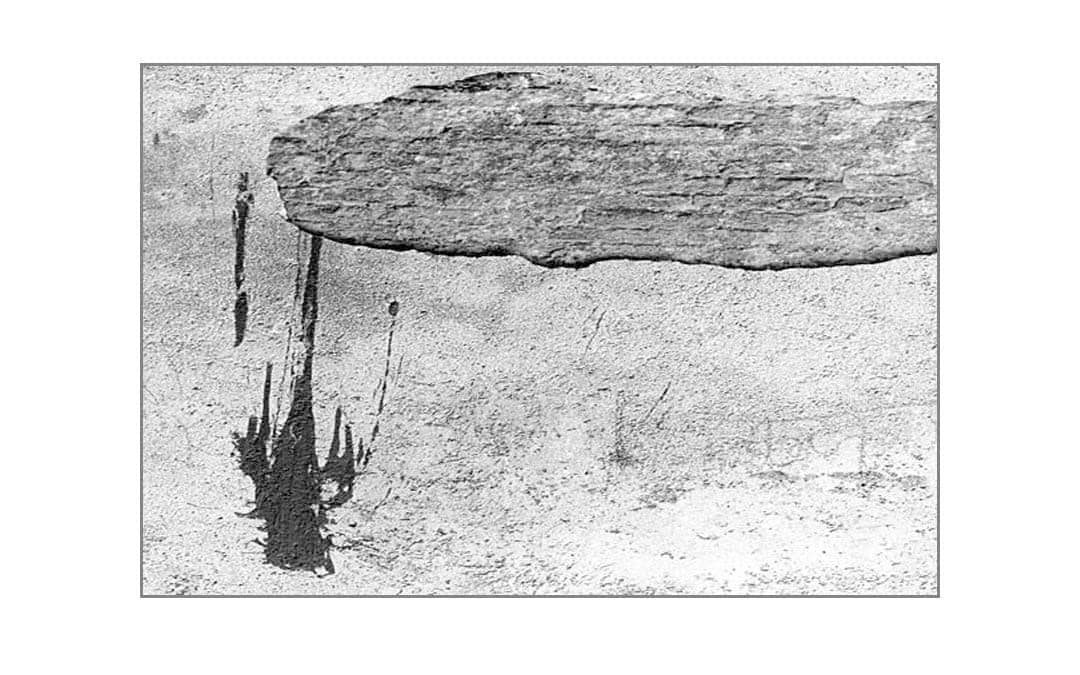










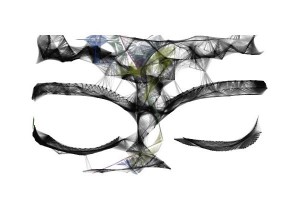
Comentarios recientes